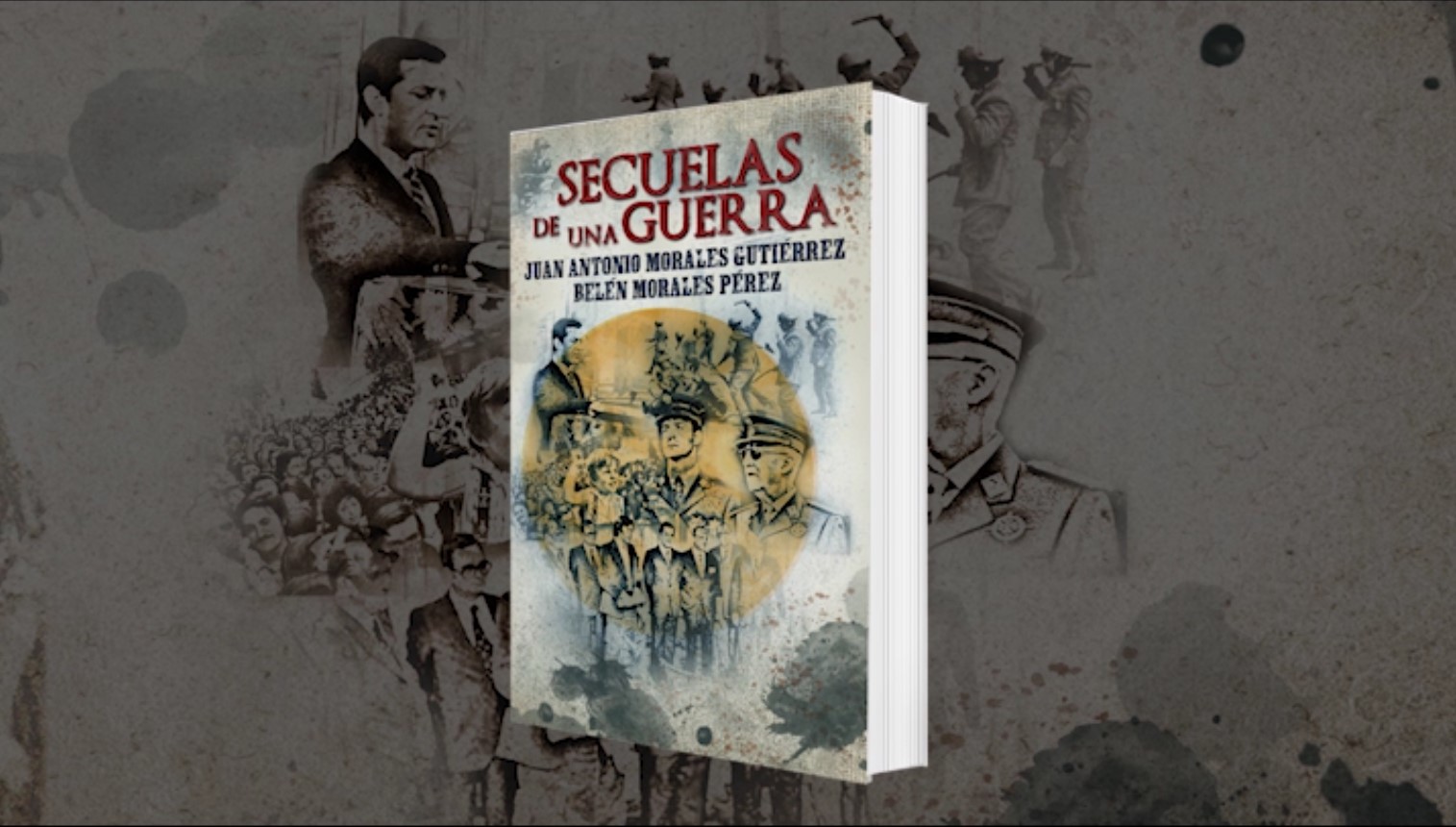
LA DETENCIÓN Y MUERTE DEL EXMINISTRO DE LA CEDA FEDERICO SALMÓN
La detención y muerte del exministro de la CEDA Federico Salmón
Capítulo 2 de la novela «Una memoria sin rencor»
Madrid, 1936.
—¿Sí?
—Hola, soy yo.
—¿Perdón? —dijo la viuda—. ¿Pedro?
—Sí, soy yo.
Cuando oyó el teléfono de la portería de la calle Mendizábal, se puso tan nervioso que no supo qué hacer. Pedro Rivera estaba hablando por teléfono, informando a la duquesa.
—Lo siento…
—Está bien, Pedro, lo comprendo. No te preocupes. Sí, sí, estoy algo mejor fuera de Madrid. Te lo agradezco mucho, sigue buscando a mi hermano. Adiós, adiós.
Le dio las gracias con un énfasis fingido y la sospecha de que aquello no iba a servir para nada. Pedro estaba buscando a su hermano porque ella lo quiso así. La duquesa viuda de Santoña, que llevaba huida varías semanas fuera de Madrid, colgó el teléfono con un ademán de preocupación. Tensó las mandíbulas y movió la cabeza. Miró al padre de Pepe y dijo: “Que aún no sabe nada”.
Aquel mismo día, después de despedirse de doña Pilar y prometerle que la mantendría informada acerca de la búsqueda de su hermano, Pedro subió al tranvía casi en marcha, mimetizado entre la población, con mono, gorrito cuartelero y alpargatas de esparto, de tal forma que no hubieran dado ni dos pesetas por el ropaje en el mercado del Rastro. Debajo del brazo un periódico pasado de fecha. En la primera página de El Sol, una breve reseña sobre la vuelta ciclista a Francia: “Ayer fue día de descanso, para después afrontar las duras etapas pirenaicas”.
Se había pateado varias veces el barrio chino, el bar Chicote, todas las tascas que frecuentaba el señorito Jaime, y nada, en todas le decían lo mismo: aquí no viene desde que empezó la guerra.
Dos jóvenes camareras se esforzaban en servir desde la barra vino a los desarrapados mozos sentados en las mesas. Era un local ruinoso, de altos techos, que en aquel momento aparecía atestado de un grupo de milicianos que venía del frente de la Ciudad Universitaria.
—¡Vicenta! —gritó una camarera.
—¡Qué quieres! —del fondo de la taberna llegó la voz de la dueña, que estaba encerrada en su habitación.
—¡Que salga usted que hay aquí un señor que quiere verla!
—¿Quién coño es a estas horas?
—¡Un señor que pregunta por Jaime, el Duquesito!
—¡Que pase! —ordenó Vicenta.
La propietaria de aquel negocio recibió a Pedro atravesada sobre su cama, iluminada por un resplandor tenue, dorado, de unas cuantas velas. La miró, casi desnuda, renunciando al cobijo de las sábanas, impúdica y consciente de su impudor. A Pedro le pareció una diosa, no había conocido a otra mujer en su vida tan agraciada de silueta como aquella.
—Perdone usted, pero aquí el trabajo termina muy tarde, ya sabe, y claro pues una aprovecha cuando puede para dormir.
—Sí, me hago cargo —respondió Pedro—. Por mí no se preocupe.
Vicenta se incorporó un poco y encendió un pitillo. Después se sentó en una banqueta muy coquetona y sonrió como queriéndose hacer la simpática. Mientras echaba humo por la nariz, se puso una bata acolchada muy elegante color azul cielo.
—¿Quiere fumar?
—Gracias, no gasto.
—Mejor, ahora con esto de la guerra se trabaja poco y escasea hasta el agua. Me da la sensación de todos los españoles nos hemos vuelto majaretas de repente. ¡Tiene gracia la cosa! España se ha quedado sin gobierno y marcha a tientas. Y lo peor es que a tientas no se marcha más que hacia la catástrofe.
—Sí, me temo que tenga usted razón. Aquí debe haber un mal entendido.
—Eso me creo yo, que hay un mal entendido; téngalo por seguro. ¿Por qué no cesan los tiros?, ¿a qué ese correr de pólvora alocadamente?, ¿cuándo va a volverse al ritmo habitual de la ciudad que nos deje trabajar en paz?
Ella hablaba sin mirar a Pedro.
—Es posible que Jaime esté en alguna cárcel de Madrid. Me han dicho que no murió en lo del cuartel de la Montaña —dijo la dueña, cambiando de conversación.
—¿Se metió en el cuartel de la Montaña?
—No puedo decir más. Solo que él solía invitarme a un polvo de vez en cuando. Estaba loco por mi chocho. ¡Ya saben cómo son los militares…! Pero Jaime ya había sentado la cabeza. El Jaime es un desagradecido y un golfo, ¡ya verá usted cuando me lo encuentre!, ¡a ese hay que sentarle las costuras!
—Descuide, señora.
—Y, ahora, ¡márchese!, ¿sabe usted donde vivía? Aquí ha dejado a dos chicas preñadas.
—No, no lo sé. Dios se lo pague, ya sabré corresponder.
—Sí, Jaime se metió en el cuartel de la Montaña —terminó la conversación Vicenta de un portazo sonoro.
Después, abrió la puerta y dijo:
—No lo mataron, pero si le hubieran dado un poco mejor lo matan. Se conoce que la muerte no lo señaló con el dedo, le anduvo cerca pero no lo señaló. No puedo hablar más de ese asunto.
Una espesa humareda de tabaco se agarraba al techo y ensombrecía un poco más la luz del establecimiento. Al bar Madrid le llamaban el palacio de la sífilis y abría cuando tenía algo que ofrecer a sus clientes; estaba toreando la guerra con muchas dificultades, y lo cierto era que el público se hacía cada vez menos exigente. El local estaba lleno, y en el ambiente flotaba una capa azulona del humo del tabaco. Los cuerpos, envueltos en camisas raídas, desprendían una sensación de calor denso en aquel verano sangriento. El sol pegaba de plano en la plaza de Antón Martín, cuando Pedro se sentó junto a un miliciano ante uno de los ventanales que daban a la calle León, que quedaban en sombra. El fusil lo tenía entre las piernas para que no se lo robaran. Con él estaba Asmae, una mora con el ombligo tatuado y un diente de oro.
Pedro estaba triste porque tenía una gran preocupación encima.
—¿Estás preocupado? —preguntó el miliciano ante la atenta mirada de la chica.
—No, no me encuentro bien. No sé lo que me pasa.
—¿Has tenido algún disgusto?
—No, lo que tengo es miedo.
—¿Miedo de qué?
—¡Qué se yo!, no sabría decirte.
El miliciano dio dos palmadas a Pedro, mientras este miraba fijo para el escote de la chica. Para el portero, el arranque de las tetas siempre fue una zona muy misteriosa de las mujeres. Le llamaba mucho la atención. Sin embargo, aquel no era el día más adecuado para asumir riesgos innecesarios.
—Te invito a una copa de coñac.
—¿Vas a pagar en pesetas, Lolo? —preguntó la chica.
—Claro, ¿qué quieres, que pague en libras esterlinas?
—No, lo que quiero es que no pagues en vales, en este establecimiento no se admiten vales —respondió la mora mientras se bebía el coñac de un trago.
—¿Conocéis a alguien que estuviera en lo del cuartel de la Montaña?
—Yo estuve merodeando por allí —reconoció Lolo—. Fue muy emocionante ver a los muertos y ver todo destrozado alrededor. ¿Te hubiera gustado estar allí?
—No, a mí no, ¿y a ti? —preguntó la chica a Pedro.
—¡Quita allá mujer!, a mí tampoco, entre tantos muertos ¿habría seguramente algún militar que fue cliente de esta casa?
—Seguro —afirmó el miliciano.
—¿Conoces a alguno? —insistió Pedro.
—No, solo montábamos guardia y no permitían que se tocara a los muertos. A parte de los muertos los llevaron al depósito, otros esperaban su turno: el depósito estaba lleno hasta los topes, a rebosar.
—¡Hay que ver la que puede organizarse en unas horas!
—Ya, ya…, sobre todo en la Casa de Campo. Volaban dos aeroplanos, se conoce que eran los de Cuatro Vientos que estaban de vigilancia. Allí todos dábamos palos de ciego…
—¿Palos de ciego?
—Tiros y cañonazos de ciego, quiero decir…
Pedro se bebió su coñac poco a poco, para saborearlo mejor. Asmae tenía las piernas abiertas para recibir un poco el aire y su acompañante fijó la mirada en sus muslos.
—¿Estás cachonda? —bromeó Lolo.
—No, ¡qué coño voy a estar cachonda! Lo que estoy es aburrida. A esta hora, lo mejor es dormir un rato. ¿Tú qué vas a hacer? —preguntó a Pedro.
—No sé, a lo mejor me voy a mi casa. Me encuentro medio mal, ya te digo.
—¿Me llevas contigo? Mira por dónde, me vas a echar un polvo gratis y todo.
—No puedo, vivo en la calle de las Huertas, en un desván con mi padres, que son muy mayores —mintió Pedro, mientras se levantó para marcharse.
—No seas maricón. No dejes que este me folle, te prefiero a ti. Este presume tener la polla más grande de todo Madrid, y es verdad, pero no se le pone dura. Además se corre enseguida…
—Tú piensas que soy un cabrón, pero no es verdad. Contigo no me porté bien, pero tú tampoco. Ninguno de los dos nos portamos bien —aseguró el miliciano enfadado —. Además, has de saber que todavía te quiero. Y lo de correrme enseguida, depende del día; hoy aguantaré quince minutos…
—¿A mí?, ¡pero si tu bragueta no me aguanta ni siete minutos!
—Sí, a ti. Podemos irnos a comer, ahí en Echegaray, después te quedas a dormir en casa.
—No voy, te lo agradezco mucho pero no voy. Bueno, mejor, déjame pensarlo un rato, las putas también tenemos nuestras obligaciones.
El miliciano y la mora se marcharon a la casa de aquel. Asmae era gordita, morena y muy cariñosa. Sobre el cuello llevaba siempre un pañuelito para taparse una vieja cicatriz, recuerdo de un tajo en la garganta del chulo de turno. La habitación del Lolo estaba toda sucia y revuelta, con cagadas de moscas sobre una cómoda para guardar la ropa. Un baúl de lata y una foto de boda de su madre. Se dejó caer sobre la cama mientras la chica se desnudaba y se sentó en una mecedora. Estaba gorda y tenía las tetas grandes y caídas. No tenía tatuajes pero sí cicatrices, diviesos, mataduras y otras cicatrices de dos cesáreas. Se quedó en cueros porque tenía mucho calor, no para impresionarle. La mora descolgó una bacinilla y meo como una mula ruidosa y espatarrada.
—Me venía meando.
—Ya lo veo —dijo el miliciano mientras se quedó mirando para su fusil—. ¡Qué buen consolador. No es grueso, pero sí muy duro.
—¿Por qué no te lo metes tú por el culo? —dijo ella enfadada.
—¡Qué bestia eres, Asmae!, ¡tú quieres verme con el culo roto!
—Hoy no podemos follar porque tengo una ligera picazón en el coño —anunció Asmae mientras señalaba con un dedo a su aparato genital.
—¡Sí, sí, picazón!, ¡lo que tienes es un sarnazo que no te lames!
—Pues ya te devolveré las dos pesetas otro día, y en paz.
—Quiero mi dinero ahora —exigió Lolo—. Hay mucha sifilítica muerta de hambre suelta.
—No puedo…
—¿En qué te las has gastado?
—¿Y a ti qué leche te importa?
Entonces Lolo la replicó con una propuesta.
—Escucha, morita, si me traes a tu hermana te doy diez duros como diez soles. ¡Para ti para siempre!, y te perdono las dos pesetas.
—Mi hermana pequeña es medio pavisosa, ya sabes, como medio gilí. La Pili está de doncella en una casa de postín y no putea nada más que los domingos por la tarde. Solo para ayudarse un poco, nada más que para sacar unas perrillas caprichosas —explicó Asmae, que no negó la propuesta de Lolo.
—Es muy decente, ¿no?
—Nadie dice que sea muy decente, ¡tiene habilidad para pringar las ocasiones! En fin, cada cual sabe lo suyo. Pero si es muy religiosa y respetuosa. ¡No hay que confundir!
Lolo era como un sapo vengativo e intentó convencer a Asmae de que necesitaba asistencia médica:
—Debes recapacitar con mucha calma sobre esto y no tomar decisiones precipitadas. Te van a hacer falta los diez duros. Tanto la sarna como la sífilis salen por fuera, pero también por dentro, en las tetas, en la cabeza, en los pulmones… Necesitas un buen médico y caras medicinas.
Mientras la mora se lavaba con bicarbonato, Lolo se masturbaba acordándose de la hermana, y de los días de la semana que restaban para que fuera domingo. Ambos sonreían, contentos, sin desvelar sus cavilaciones.
En la calle Echegaray abundaban este tipo de tabernas oscuras y el olor a vino recio emanaba de sus lóbregos vestíbulos. Algunos hostales de turbio aspecto anunciaban sus nombres en los balcones, mientras numerosas mujeres de aspecto menesteroso entraban y salían de un mercado, cargando capachos y cestos vacíos. Mientras, un hombre pintaba las siglas UHP-JSU y la hoz y el martillo, a la vez que una mujer le sujetaba el bote de pintura. Dos casas más abajo, las mujeres esperaban con paciencia a que alguien les hiciera caso.
Pedro Rivera ya había aprendido lo que era la guerra, una frontera invisible que separaba la vida de la muerte. Un día antes, una bomba alcanzó a la encargada de la portería de enfrente de la suya. Ya la había visto por la mañana y habían hablado en el portal, se habían reído del vecino del tercero, que no la dejaba en paz… Todo eso a las diez y media de la mañana, y a las once ya estaba muerta. Otro día, la mujer de Pedro llegó llorando de la calle. Una amiga suya había muerto en un bombardeo. Así era la guerra en Madrid. Sin embargo, todo el riesgo que corrió Pedro durante esas semanas fue otro bombardeo que le sorprendió en Atocha, pero logró encontrar a tiempo refugio en las galerías del metro.
Eran las cinco de la tarde y el sol de mediados de septiembre se mostraba implacable en las calles de la capital. Se acomodó en un asiento y al llegar a la Gran Vía se apeó, enfiló la calle Montera y se dirigió a la Puerta del Sol. Después se metió por la calle Carretas, cruzó Atocha y se introdujo en un recoveco de calles. Pedro caminaba pensativo y muy preocupado. Al torcer la calle se encontró con un tumulto en el portal de un edificio en que se ubicaba un local de la CNT. Aquí se chocó con un grupo de milicianos y uno de ellos reconoció al gerindotano.
—¿Y tú de dónde vienes con ese mono sucio y ese pañuelo al cuello? —le preguntó con un arrogante desafío un paisano de Gerindote.
—Y tú, ¿qué haces aquí?
—He preguntado yo primero, ¿adónde va un fascista como tú por Madrid?
El miliciano notó el gesto de preocupación y nerviosismo de su paisano y el resto del grupo lo miraron de reojo. Desenfundó su pistola y ordenó:
—¡Quedas detenido, alcalde de Gerindote!
La voz le hizo estremecerse.
—¡Vamos! —insistió el paisano, impaciente, al tiempo que movía el cigarrillo y escupía en el suelo.
—¿Qué pasa? —preguntó Pedro, aturdido, mientras era golpeado.
—¡A declarar! —contestó otro miliciano—. ¡Date prisa!
Con las manos arriba y encañonado, a duras penas el exalcalde de la CEDA se abrió paso entre los que salían, y se adentró en un oscuro zaguán. La mayoría de los que bajaban y subían apresurados por las escaleras iban con un mono azul y portaban mosquetones a la espalda. Se mezclaban el mal olor con el calor. El hedor a sudor se combinaba con la sensación de bochorno y la falta de ventilación hacía irrespirable el aire, incluso en las escaleras. La que en su día fue sede socialista estaba en el segundo; era un piso grande e interior, suficiente para tomar las declaraciones, previas a los juicios populares, contra los detenidos que por allí pasaban.
La mayor preocupación de Pedro era dominar el temblor de sus piernas y para ello pisaba con fuerza las carcomidas tarimas del piso, y que crujían a su paso. A medida que avanzaba por el largo pasillo, iba reconociendo los ruidos interiores de la checa: golpes como de portazos, voces destempladas… Se detuvo en el pequeño vestíbulo convertido en cuerpo de guardia, donde vio al centinela que guardaba la puerta de entrada a una gran sala.
García Atadell era el fundador, presidente y responsable de todo aquel tinglado; pero en aquel momento no se encontraba allí. Su hombre de confianza, Lucas, estaba sentado en una mesa ante la que se arremolinaba un grupo de milicianos que le pedían justicia contra algún detenido. A su izquierda, un joven escribiente que colaboraba con él, manejaba una lista de nombres y muchas cuartillas escritas a máquina.
—¡Lucas!, ¡Lucas! —gritó uno desde fuera—, tengo aquí a un exalcalde de la CEDA de mi pueblo.
—Eh, tú —le espetó con insolencia un hombre que llevaba encañonado a otro detenido—, espera tu turno, camarada, aquí todos tenemos que hablar con Lucas.
Lucas llevaba un peto gris sobre una camisa blanca y sucia, y del cinto colgaba una pistola. Sudaba abundantemente por el cuello, por la frente y por los sobacos; parecía que le habían echado un vaso de agua por la cabeza. El hombre que hacía de juez era delgado, la cara larga, ojos oscuros y con aspecto autoritario. Debía rondar los cincuenta. Tenía el pelo echado hacia atrás, y apuntaba abundantes canas entre el pelo grasiento. Se preciaba de pertenecer a la llamada guardia roja, y se jactaba de haber participado activamente en los sucesos de Asturias.
—¡Que pase el alcalde de la CEDA!, los demás tened paciencia. No todos los días tenemos a alguien así.
—¿Por qué no se sigue un turno?
—¿No ves cómo estamos?
Resignados, los que llevaban más tiempo esperando se apartaron para dejarle sitio a Pedro y su vecino denunciante. El escribiente apuntó el nombre de Pedro Rivera Navarro, de profesión agricultor, nacido en Gerindote en el año 1898, de 38 años, domicilio donde se le puede localizar en calle Mendizábal 80.
—¿Cargos que se le imputan? —preguntó el escribiente, mirando al denunciante.
—Ha sido el alcalde de Gerindote durante el dominio de la derecha en España.
—¿Qué tienes que decir a eso?
Pedro estaba aturdido y tardó en reaccionar.
—Que es cierto, pero no soy ningún fascista…, ni tampoco de izquierdas. Me llamo Pedro Rivera Navarro, trabajo de portero en la calle Mendizábal número 80. Soy de un pueblo de Toledo y llevo en Madrid desde hace cuatro meses. No soy ningún delincuente, no he hecho nada, pueden creerme. Y de política fui alcalde porque me nombró el gobernador…
—No es esa la información que tenemos sobre ti, alcalde. ¡Más cargos, denunciante! —exigió Lucas.
—Teníamos un alcalde socialista muy bueno, llamado Adrián Rodríguez, que mandó levantar la Casa del Pueblo en un terreno del Ayuntamiento. Cuando cambiaron las tornas y Pedro sustituyó a Adrián, le pidió explicaciones de la expropiación del terreno, del dinero que se pagó, de si fue legal o ilegal…
—¿Es cierto que te opusiste a la construcción de la Casa del Pueblo? —preguntó Lucas.
—No fue exactamente así…
—¿Cómo fue?
—Teníamos un secretario en el Ayuntamiento que era de derechas, y él fue quien nos aconsejó que la expropiación del terreno para construir la sede era ilegal. Se llamaba Ípola de apellido, y tanto él como mi familia tuvimos que salir huyendo del pueblo para evitar males mayores. Y entonces me vine a Madrid… —declaró el detenido.
—¿Quién te busco trabajo y alojamiento en Madrid?
—Mi hermano Eusebio, que es capitán de la Guardia de Asalto y amigo de la duquesa viuda de Santoña —respondió—. Trabajo de portero en su casa.
—¿Cuál es tu sueldo?
—Trescientas pesetas al mes y casa gratis. Libro un día a la semana.
—¿De qué conocías tú a la duquesa?
—De dar cacerías en su finca La Ventosilla, que está cerca de mí pueblo.
—¿Dónde vive esa fascista?
—Prefiero callar…
—¡Esto es un tribunal!, ¿o es que no te has enterado?, te estás jugando la vida… Eres un preso político…
Pedro Rivera bajo los ojos al suelo. Le estallaba la cabeza y le costaba pensar con claridad, a pesar del esfuerzo que estaba haciendo por defenderse de aquel extraño jurado.
—¿Es esto un tribunal? —preguntó Pedro cabizbajo.
Los hombres de la mesa se miraron entre sí, riéndose.
—Así es.
—Pues entonces requiero la presencia de un abogado…
Un silencio ocupó el ambiente durante unos segundos. Todos miraban a Pedro sorprendidos. El que actuaba como enjuiciador carraspeó y sus hombros empezaron a moverse, como si le hubiera dado un calambre, y la carcajada fue en aumento. Las risas burlonas de los demás contrastaban con el rostro serio del detenido.
—La duquesa es amiga del mayor fascista de Gerindote, Juan José Rodríguez Diaz-Prieto, y éste tal Pepe es amigo íntimo del aquí presente —exclamó el gerindotano que había reconocido a Pedro en la calle.
—¿Qué tienes que decir a eso? —interrogaba Lucas.
—A Pepe le llevo algunas tierras en renta…
—¿Quién cojones es ese Pepe?
—Un propietario de muchas fincas que fue desterrado a Marruecos por participar en el golpe militar que dio Sanjurjo al principio de la República —exclamó el denunciante.
—¿Que eres amigo de ese hijo de puta?
Se montó un alboroto entre los asistentes a aquella farsa de juicio y el improvisado árbitro mandó silencio con un gesto de la mano. Los demás hicieron un esfuerzo por contenerse.
—Te propongo una cosa, Pedro Rivera, alcalde fascista de Gerindote…
Puso los codos sobre la mesa y se sujetó el pelo con las dos manos. Miraba irónicamente a Pedro.
—A ver, alcalde, de ti depende quedar libre y marcharte a casa de la duquesa. Solo tienes que darme una información que me interesa mucho. La viuda me da igual, solo queremos su casa y sus joyas. Pero al tal Pepe sí lo quiero vivo o muerto.
—Me temo que le voy a ser de poca ayuda. Tanto Pepe como la señora han huido al extranjero hace unos días.
—¡Mientes! Haz un esfuerzo y enumérame los nombres de todos los fascistas que conoces que sean amigos de la duquesa y del tal Pepe. Si me das tres nombres, dentro de un rato estarás libre. Dame nombres de falangistas.
Pedro Rivera conocía a muchos amigos de Pepe y de la duquesa que se habían afiliado a Falange en los últimos meses, sobre todo después de las elecciones de febrero. El señorito Pepe era uno de ellos, y había estado a punto de convencerlo a él para que se inscribiera también. Había acompañado en varias ocasiones a su amigo a dar alguna arenga en la calle. Sin embargo, no podía dar sus nombres, sabía que los matarían sin preguntar. No estaba dispuesto a cargar con esa responsabilidad sobre su conciencia. Y, sobre todo, tenía que ocultar a toda costa que un exministro de la CEDA, don Federico, vivía escondido en el tercero derecha, en una vivienda propiedad de su amigo Rafael Vinader.
—Ninguno de los que conozco pertenece a la Falange.
El juez puso un gesto defraudado. Chasqueó los labios.
—¿Estás seguro? Mira que todavía estás a tiempo. Esta es una guerra justa, una guerra contra el fascismo y nosotros sabemos cómo ganarla.
—Lo siento, señor, no sé nada. Soy un simple portero y no salgo de mi casa. Solo llevo en Madrid unos meses…
—¡Sacadle fuera de mi vista! —gritó Lucas—. Que alguien vaya a la calle Mendizábal y me cuente que hay por allí.
Después de una hora interrogando a Pedro, la sede empezó a despejarse de personal. Hacía un calor infernal. Un aire caliente entraba por las ventanas abiertas y parecía calentar aún más el ambiente. En aquel momento, cuando parecía que todo iba a terminar, y Pedro iba a quedar en libertad, entró un miliciano y se acercó al oído de Lucas. Durante más de un minuto estuvo contándole en voz baja que Pedro Rivera y su familia había escondido en el edificio de la duquesa al exministro de la CEDA, Federico Salmón Amorín. El que ocupara la cartera de Trabajo en el año 1935 había sido detenido junto a María, la esposa de Pedro, en la portería de la calle Mendizábal.
—¡Eres un fascista Pedro Rivera!, llevábamos semanas detrás de ese salmoncito que escondes en tu edificio y te lo callas como un cabrón. ¡Lo llevas jodido! —gritó Lucas, con ojos de lobo, hambrientos y afilados, porque habían descubierto cómo dar la puñalada mortal.
Anochecía cuando Pedro llegó escoltado por un grupo de milicianos armados a aquel elegante caserón propiedad de la duquesa viuda de Santoña. Desolado, miró hacia la fachada, comprobando que desde la enorme balconada se había descolgado una sábana blanca con unas letras grandes garabateadas con pintura negra: REQUISADO POR LA REPÚBLICA. Primero bajó Pedro, encañonado por dos mujeres, y después Lucas y el vecino de Gerindote que lo reconoció en la calle; reían alegres.
—A ver, ¿dónde está el salmoncito?
El que fue el impulsor de la llamada Ley Salmón, una medida para combatir el paro en el sector de la construcción, estaba sentado cerca de una mesa camilla y custodiado por varios milicianos armados. Era un joven moreno de unos 36 años, con la frente despejada. Junto a él, su amigo Rafael Vinader Soler, abogado de 28 años, afiliado a Acción Popular en su ciudad natal, Murcia.
—O sea, que eres abogado y has venido desde Murcia a Madrid a estudiar unas oposiciones y eres dueño del tercero derecha.
—Así es señor….
—Un estudiante y dueño de un pisazo en el mejor barrio de Madrid. ¡Tus papás tendrán parné!, ¿no?
—Trabajan mucho…
—Y tú, alcalde de la CEDA, no sabías que el salmoncito, ministro de tu partido estaba escondido en casa del murciano.
—No señor, me acabo de enterar ahora… —mintió el portero.
—¡Mientes como un bellaco! —exclamó el agente que horas antes descubrió el escondite, señalando a un botoncito blanco, cercado por un redondel de pasta—. He visto a tu mujer cómo tocaba ese timbre que tenéis escondido detrás del mueble, dando la alarma de peligro a Salmón.
Pedro agachó la cabeza, mientras escuchaba risas burlonas, comentarios groseros e insultantes dirigidos a quebrantar el ánimo indefenso del que fue alcalde de Gerindote. A pesar del golpe humillante que estaba sufriendo, le preocupaba más lo que pudiera sucederle a su mujer y a sus hijas. Él podría sobreponerse, sabría superar la contrariedad, su fortaleza mental, incluso física, estaba por encima de cualquier detención. Pero ella, al fin y al cabo, era una mujer, débil, de carácter frágil, y tenía el convencimiento de que sin su protección estaría expuesta a todos los peligros que acechaban Madrid.
—A ver, murciano, ¿por qué has escondido al ministro fascista en tu casa?
—No quería que sufriera ninguna agresión por las turbas que…
—Y no sabes que eso es un delito castigado por el Código de Justicia Militar —interrumpió Lucas.
—No sabía que proteger a un amigo estaba penado por la ley.
—Pues eres abogado,
—¿Dónde le lleváis? —preguntó la mujer de Pedro cuando eran conducidos a un vehículo.
—A la Agrupación Socialista de la calle Fuencarral —contestó uno de los milicianos que le custodiaban.
Un coche negro, limpio, sin ninguna pintada, arrancó bruscamente, en manos de un conductor inexperto. Emprendieron la marcha en un silencio tenso de miradas angustiosas. Dejaron la calle Princesa, cruzaron la Gran Vía y, al llegar a Callao, giraron con demasiada rapidez en dirección a la calle Fuencarral. Allí el coche se detuvo porque había un control. El conductor enseñó un papel y de inmediato les dejaron seguir. A Vinader se le aceleró el corazón al pensar que les podían llevar al cementerio de San Isidro para darles el paseo. Pedro daba vueltas y más vueltas a su incertidumbre mientras el coche siguió avanzando a trompicones.
—A ver si aprendes a conducir, Felipe —espetó el que iba de copiloto—, que ya llevas tiempo al volante.
—Es el motor, que no va bien.
En los amplios asientos de atrás, dos hombres escoltaban a los dos detenidos: Pedro y Rafael Vinader. El exministro de Trabajo fue conducido en otro vehículo, directamente a la checa de Fomento. Ganaron la plaza siguiente, en la que carretones tirados por mulas y borricos formaban fila mientras los carreteros, con la boina calada hasta el borde de las orejas, se agrupaban y fumaban tabaco de picadura a la luz de una farola.
Los milicianos bajaron primero, y uno de ellos apuntó con un máuser a Pedro.
—Vamos, aquí se acaba el viaje.
Rafael Vinader descendió lacónico y miró a su alrededor. Cruzaron la puerta de un edificio que respondía al estilo clasicista, con sus columnas dobles enmarcando los grandes ventanales del siglo pasado. Al entrar, notaron un agradable frescor. Los mármoles brillantes, las hermosas alfombras y, sobre todo, la impresionante escalera barroca de doble tiro, dieron un poco de tranquilidad a los detenidos. Pero ese espejismo de buen gusto quedó roto al contemplar a un grupo de hombres despechugados, con la tez oscurecida por la barba de días, sentados de cualquier manera, bebiendo y fumando sobre las ricas maderas rematadas de bronces dorados. Dejaron atrás los espacios suntuosos para bajar a los sótanos como preludio al descenso a los infiernos.
Abrieron la puerta de una especie de trastero del que salió un hedor repugnante a sudor y de un empujón les metieron en el interior, cerrando de inmediato con un golpe seco y metálico. Miraron a su alrededor; sus ojos apenas recogían la tenue luz que se colaba por las rendijas de una ventana. No sabían si había alguien más y, sin embargo, presentían que no estaban solos. En la penumbra les pareció ver a alguien sentado en el suelo.
—¿Quién eres? —pregunto el joven abogado.
—Me llamo Alberto Pérez, me detuvieron hace cinco días.
—¡Alberto!, ¡qué sorpresa!, soy Vinader —exclamó mientras ambos se fundieron en un abrazo.
Alberto era un compañero de oposición de Vinader, y en unos minutos enumeraron todas sus aventuras vividas en las últimas semanas. Vinader se acercó a su mejilla como si fuera a besarle.
—¿Por qué no hay luz? —susurró Vinader al oído.
—Ahora nos tienen a oscuras, cuando les dé la gana encenderán una luz. Aunque no sé qué es peor, al menos así no se ve la miseria en la que nos tienen metidos.
—Pero esta peste se mete hasta las entrañas…
—¿Estamos solos?, quiero decir…aquí, ¿no hay nadie más que tú y nosotros dos?
—Sí, estamos solos, al menos por ahora, pero puede que dentro de un rato traigan a otros…, o no, depende de cómo se les dé la caza. O puede que esta misma noche nos lleven a la cárcel Modelo y esto se quede vacío.
—¿Cuánto tiempo llevas aquí?
—Ya os dije, cinco días con sus cinco noches. Yo creo que no saben lo que hacer conmigo, o se olvidaron de que existo. Y a vosotros, ¿por qué les han traído aquí?
—Yo soy el portero de una casa en la calle Mendizábal, y el señor Vinader es el dueño del tercero derecha.
—¿Por eso os han detenido?
—No, tenía escondido en mi casa a don Federico Salmón Amorín, exministro de la CEDA…
—¡Coño!, el de la Ley Salmón,
—El mismo que viste y calza.
—¿Qué malo ha hecho este hombre?, si medio Madrid vivimos en las viviendas de alquiler que él promocionó. ¿Quién no tiene una Casa Salmón?
—Nada malo ha hecho, es un gran señor. Ser católico…, y murciano como yo, ese ha sido su delito. En este Madrid de chotis y verbenas, han aflorado los instintos más bajos, los más rastreros del ser humano.
—¿Vosotros también sois de la CEDA?
—Poco me importan los partidos y sus ideas, ningún político me ha regalado nada de lo poco que tengo —Pedro dejó la pregunta a medio contestar.
—Ten cuidado con eso que dices, lo más probable es que te acusen de fascista.
—Yo no soy fascista. Tampoco ésos me gustan un pelo. Se creen los salvadores del mundo, de la patria y de la sociedad, y para eso ya tenemos a la Iglesia y a Dios —afirmó Pedro.
—Poco me importa a mí lo que seas o lo que pienses, yo solo te advierto.
—¿Por qué me preguntas entonces?
—Por hablar de algo, aquí el tiempo se hace eterno.
De nuevo el mutismo, espeso como el aire bochornoso y húmedo que respiraban. Sin embargo, al cabo de un rato, Pedro comenzó a conversar con la confidencialidad de una confesión eclesial. El exalcalde les contó su periplo desde que el Frente Popular había ganado las elecciones generales, hacía tan solo siete meses. Su salida clandestina de Gerindote porque los pocos comunistas que había en el pueblo le hacían la vida imposible. Su primera visita a la finca…
Por su parte, Rafael Vinader les habló de Federico Salmón, del que fue alumno y asistente, así como del espíritu y finalidad de la Ley Salmón.
—Fue una medida para combatir el paro en el sector de la construcción en un contexto de crisis económica que vivía España en 1935. Se promocionaron 3.000 edificios de viviendas de alquiler para la clase media con unas características arquitectónicas comunes que le ha valido el sobrenombre de Casas Salmón. En arquitectura aún se denomina Estilo Salmón a los edificios construidos bajo la ley de mi profesor.
—¿Lo han detenido con vosotros?
—Sí, pero le habrán llevado a otro lugar.
—¿Por qué no se fue a Murcia tras el 18 de julio?
—El Alzamiento sorprendió totalmente desprevenido a mi amigo Federico en su residencia madrileña de la calle Goya 41. Como no era un lugar seguro, su amigo Raimundo de los Reyes, se lo llevó a su domicilio próximo al Cuartel de la Montaña. Los bombazos se podían sentir en el nuevo alojamiento, y todo parecía indicar que aquello no era una nueva Sanjurjada. Raimundo fue presa del pánico y se retractó de tanta hospitalidad porque tenía tres niños pequeños. Habiendo transcurrido tan solo dos o tres días de estancia en casa de la antigua mano derecha en la redacción de La Verdad, del que Salmón era director, instó nuevamente a su amigo, pero ahora en sentido contrario, que debía marcharse de su casa.
—¡Vaya amigos! —exclamó Pedro.
La policía ya había estado allí, en Goya 41, a los pocos días de su huida. Entre muebles caídos, cajones y estanterías derribadas, los milicianos se llevaron mucha documentación intrascendente de Salmón, y destrozaron otra. “El pájaro ha volado”, dijeron. Sobre la pared del salón escribieron con un bote de pintura roja: “Aquí vivía un fascista”.
—Desde Moncloa llegaron a la calle Jorge Juan 42, domicilio de la madre y hermanas solteras del exministro. Los porteros del edificio escondieron al matrimonio y a su hija en una buhardilla. Y así vivieron poco más de un mes en aquel humilde desván.
Salmón ocupaba buhardilla en el señorial barrio de Salamanca. El piso se reducía a dos piezas: una estancia con una cocina diminuta que daba a una pequeña ventana desde la que se veía la Puerta de Alcalá, tras una jungla de tejados, y un dormitorio sin ventanas con una cama individual. El baño estaba junto a un escritorio de madera, sobre el que yacía una máquina de escribir y dos pilas de cuartillas.
—Aquí estaremos perfectamente, siempre y cuando no nos descubran —decía Salmón a su esposa e hija.
—Papa, hay un hotel a dos calles de aquí —dijo Dolores ingenuamente, mientras sus padres intercambiaron una mirada.
El padre insistió en ceder el dormitorio a su esposa e hija. Lo fundamentaba en que apenas dormía y se instalaría en la estancia donde se encontraba la mesa.
—Lo que tú digas…
Salmón pasaba las noches en vela, sentado en el escritorio, tomando notas, y los días con Dolores sentada en su regazo, mirando los tejados a lo lejos. Una noche que tampoco podía dormir, a mediados de agosto, bajo un intenso calor, Federico podía escuchar el potente volumen de una radio vecinal, a través de la ventana abierta, que difundía noticias de la guerra.
Pedro Rivera recordó que esos días de agosto, mientras Salmón se mantuvo oculto en aquel cuchitril, él recorría la ciudad buscando el rastro del hermano de la duquesa. Ahora escuchaba el relato de Vinader, dudando si se trataba de una maldición caída del cielo o una bendición macabra del diablo.
—Pero en Jorge Juan la situación se complicó, porque los milicianos hacían continuos registros, mientras que Salmón se escondía rápidamente en la buhardilla. Como sus hermanas estaban aterrorizadas, decidieron marcharse con su madre a Valencia. Y yo les escondí en mi casa. Pero esta vez, él solo y con una documentación falsa a nombre de un tal Juan Manzanedo.
—Y ahí aparecí yo —reconoció Pedro Rivera—. Por un sistema de timbres, avisaba al interior del piso del señor Vinader de la presencia de agentes o milicianos para que el señor Salmón pudiera esconderse.
Funestamente, llegó el día en que se personó la policía en el edificio de Mendizábal, buscando a Pedro Rubio Peñalver, corrector de ABC, al que no pudieron encontrar, pero en su lugar detuvieron a un estudiante sospechoso y que fue trasladado a la Agrupación Socialista de la calle Fuencarral número 103. Como resultado de dicha detención se practicaron varias detenciones de personalidades conservadoras, una de la cuales fue Federico Salmón. La fatalidad o el destino fueron implacables, puesto que la Brigada que detuvo al exministro no iba en su búsqueda.
La estrategia de los timbres fue finalmente desenmascarada por la policía, la cual tuvo como resultado la detención de los tres, el día 14 de septiembre de 1936. La Brigada que dirigía David Vázquez, trasladaría a Salmón a la checa de Fomento donde se le impartió la llamada “justicia revolucionaria”, siendo sometido a tortura.
No obstante, utilizando la labor humanitaria llevada a cabo por el nacionalista vasco Manuel de Irujo, de impedir los salvajes asesinatos de los extremistas, y aprovechando su influencia como ministro sin cartera del Frente Popular, conseguiría que Salmón fuera trasladado a la cárcel Modelo.
Ocho días después de ingresar Salmón en la prisión se le tomó declaración. La razón que supuestamente alegó para refugiarse en la casa de Vinader era la de haber sido ministro de la CEDA, y debido “al estado pasional que se produjo en Madrid como reacción a la sublevación militar”. El declarante afirmó que era completamente ajeno a lo que se tramaba porque tras ser candidato derrotado por Murcia, se había alejado de la política, dedicándose a las actividades de su bufete, sin haber vuelto a ver en reunión alguna a Gil Robles.
El exministro decía no estar preocupado por los papeles que se llevaron de su casa abandonada, en el mes de agosto, tras un registro miliciano. El ministerio fiscal se disponía a utilizar, como pruebas incriminatorias, recortes de prensa de artículos escritos por Salmón; pero sin ningún fundamento para relacionarle en tareas conspiratorias y mucho menos de participación en la sublevación. Aunque reconoció que era un hombre de derechas, su espíritu liberal le impedía apoyar un golpe de fuerza para derrocar a la República.
Los recién llegados no pudieron ocultar el asombro en sus ojos al encontrarse con aquella prisión tan masificada. Los compañeros de celda también los miraron estupefactos. Pero ninguno de los prisioneros pronunció una sola palabra y el resto de los presos, de pie en el centro de la estancia, permanecieron inmóviles, dando también la sensación de estar muy aturdidos, hasta que habló el guardián:
—Bien, ya podéis sentaros, si queréis, pero separados y sin hablar.
Tras ser empujados hasta el interior de la celda, los prisioneros quedaron inmóviles y callados, a la expectativa. Era un cubículo miserable, oscuro, con techos altos y muros pintarrajeados, abiertos a un inmenso pasillo. En el centro, sobre una mesa, reposaba una lata vacía que hacía las veces de cenicero. En un rincón, se adivinaba la silueta de un enfermo tumbado sobre un catre de madera, anclado a la pared a través de unas cadenas. Sus rasgos de pergamino, tapados con una manta, difíciles de ver, parecían despojos sin vida. El vigilante, que no cesaba de mirar a los recién llegados, se recostó sobre la celda y luego les dijo:
—Sentaros donde podáis.
El exministro de la CEDA lo hizo sobre una banqueta y su amigo Rafael Vinader en el suelo. Pedro Rivera se quedó de pie, y los tres siguieron en silencio durante el cual miraban, de cuando en cuando, hacia el fondo del pasillo, sin perder la vista al resto de presos. De fuera llegaban, muy debilitados, ruidos de tranvías y automóviles. Desde el interior voces ásperas de mando y algún que otro grito de ¡Viva la República!, coreado por otras voces graves y cansadas.
Salmón y sus amigos inspeccionaron detenidamente la celda rectangular. Suelo, techo y paredes eran lisos, de cemento. Sobre la puerta, y escondida en una funda de alambre, la sucia bombilla esparcía una luz tan pobre que solo lograba palidecer las sombras. Suciedad. Olor a orines. Letreros y dibujos: “Estoy hasta el moño de no tocar coño”. “Esta disputa es una puta”. “La Tomasa tiene el coño como una pasa”. “¡Viva Stalin!”. “¡Viva Falange!”. Hoces y martillos. Testículos y penes. Desnudos de mujer.
Entonces Rafael sacó una cajetilla y ofreció un cigarrillo a sus compañeros, y ambos se apresuraron a liar y a encender cada uno el suyo. El guardián hizo lo propio y los tres detenidos quedaron recordando el viaje que acababan de hacer desde la checa de Fomento a la cárcel Modelo. Fumaban, hablaban en voz baja, pensaban y recordaban… Eran muchos los hombres tendidos, apretujados unos con otros.
En los corros se charlaba en voz susurrante. Había quienes permanecían pensativos y ausentes; quienes escribían, interrumpiéndose a menudo, atentos a cualquier ruido o movimiento que se produjese a su alrededor y dirigiendo furtivas miradas al pasillo solitario; quienes leían y releían las mismas cartas; quienes contemplaban, boquiabiertos, las manoseadas fotografías familiares; quienes vagaban imaginativamente por los caminos de aquella tibia noche de principio del otoño.
El centinela dejó el arma apoyada en la puerta al ver que los presos se limitaban a recostarse perezosamente sobre la pared, sin demostrar ninguna intención agresiva. Salmón y Vinader cambiaron de postura y Pedro siguió de pie. Fue otra vez el guardián quien rompió a hablar:
—¿Habéis estado presos antes de ahora?
Los tres negaron con la cabeza.
—¿Y por qué os detuvieron?
—¿Que por qué? —respondió Vinader—. ¡Vaya pregunta, hombre! Ni que llegaras ahora de otro país… Vamos que tu no sabías que las prisiones en Madrid están a rebosar de nacionales, ¿eh?, ¿sabe alguno de vosotros por qué nos encontramos aquí?
El centinela ya no espiaba tan pegajosamente. Salía al pasillo de cuando en cuando o se quedaba ensimismado. A veces, sonreía. Otras, silbaba La Internacional. O se quedaba mirando a las baldosas del pavimento, como si las contase, o se entretenía con los proyectiles del fusil que guardaba en el bolsillo de su pantalón. Claro que intercalaba todas estas acciones con ojeadas a los nuevos prisioneros, pero por simple rutina, y no porque le dijeran que Salmón era un pez gordo. Sin embargo, el exministro suspendía sus pensamientos siempre que el centinela tornaba hacia él sus ojos, y le sostenía firme la mirada hasta que aquél retiraba la suya.
El miliciano hizo un gesto de asentimiento y dijo suavemente:
—Sé que hay presos políticos, naturalmente. Estamos en guerra y…
—Pues nosotros somos de esos —le interrumpió Salmón—. Nos detuvieron el 14 de septiembre por estar escondidos en nuestra propia casa…
—¿Sois falangistas?
—Solo de derechas, yo fui ministro con Gil Robles —reconoció Salmón.
Rafael y Pedro cruzaron entre sí una mirada de asombro. En ambos, las palabras de sinceridad de Federico Salmón habían levantado su preocupación.
—Hay chinches a manta, por aquí —aseguró Pedro Rivera mientras se rascaba el brazo.
—Durante el día no se ve ni una, pero por las noches salen de sus nidos, como hormigas del hormiguero —advirtió el guardián.
—Son unos bichos asquerosos.
—Las ratas son peores…
Así fueron pasando, lentos y aburridos, los minutos hasta que, de pronto, Pedro Rivera se percibió de alguien muy parecido al hermano de la duquesa, que estaba durmiendo en un camastro. No pudo ocultar el asombro en sus ojos al encontrarse con aquella persona a la que llevaba buscando desde finales del mes de julio.
—¡Señorito Jaime! —exclamó Pedro angustiado.
—Calma, hombre, calma —pidió Salmón mientras lo sujetaba por el hombro.
El aspecto de don Jaime era deplorable, abandonado. Tenía la cara manchada de sangre reseca, la nariz inflamada y una herida en el pómulo derecho. Iba con la camisa rota, con el pantalón raído, descalzo, con los calcetines de lana rotos, y estaba sucio. El hermano de la duquesa miró hacia delante un momento, pero de inmediato bajó los ojos, avergonzado de que Pedro le viera con ese aspecto. Este se acercó a él y le tomo de la mano, impactado por la visión del señorito Jaime en aquel estado.
Los presos seguían mirándole, como si ya estuviera muerto, con sus ojos redondos y apagados y una mirada lejana. En el vacío del más expectante silencio, Pedro comenzó a llorar y hasta los ruidos de los alrededores se contuvieron un instante. Para Jaime, su única preocupación era dominar el dolor y para ello apretaba con fuerza una medalla de la Virgen del Sagrario. Abrió los ojos y se incorporó con la ayuda de Pedro.
—¿Cómo está mi hermana? —se interesó agónicamente, mientras todos callaron.
—Se va usted a acordar de eso ahora, ella está mejor que usted.
Hablaba sin mover apenas los labios, con un hilo de voz, inclinada hacia delante de la cabeza. Por un instante, Pedro creyó que no se trataba del señorito Jaime; su estado era irreconocible. Se produjo de nuevo un silencio y lo primero que advirtió fue la medalla al cuello. Tardó unos segundos en asegurarse, porque no se acostumbraba a ver entre penumbras. Vinader y Salmón se miraron también estupefactos, pero ninguno de ellos pronunció una sola palabra.
Jaime, con los ojos cerrados, no oía nada, ni siquiera el trajín que se traía Pedro para conseguir agua fresca. Inmerso en sus adentros, el militar mortecino no escuchaba más que sus voces interiores. Su vida era un montón de rescoldos o un desván de recuerdos que se alejaban en tinieblas. Entre tanto, relevaron al centinela. El nuevo era también un muchachito joven, del pueblo de Pedro Rivera. En ese momento, el guardián ordenó en voz alta al nuevo:
—Tú te quedas ahora de guardia porque este es un pez gordo. Están incomunicados y no pueden salir de la celda. Pueden hablar entre sí e ir al retrete. Si no te hacen caso, no tienes más que dar una voz, y entonces vendremos nosotros y los encerraremos por separado. ¿Estamos? —y tras mirar al rostro del moribundo, desapareció del pasillo.
—A la orden —dijo aquel soldado de reemplazo llamado Timoteo Morales.
—¡Quieto aquí hasta que yo te avise! —le ordenó.
Timoteo se situó en medio de los barrotes de la puerta, con las piernas separadas, sosteniendo entre las manos el fusil. Los prisioneros recién llegados, pasado el desconcierto inicial, empezaron a preguntar a sus compañeros de celda por la salud de Jaime.
Al ver a su paisano de guardia, Pedro Rivera reaccionó enseguida. Se levantó y los dos hombres se miraron a los ojos en apenas un palmo de terreno.
—Psssss…, silencio. No digas nada —susurró Timoteo.
Pedro enmudeció, no dijo nada, y en un movimiento de complicidad volvió al lecho de muerte de su señorito. Mientras esperaba, pensó en todo lo que le había ocurrido en tan solo unos meses. Recordó el día en que fue a La Ventosilla, para pedir auxilio a la duquesa viuda de Santoña. Echó atrás la memoria para vivir de nuevo el momento en que salió en busca de aquel señor que estaba ahora a su lado; la tarde en que descubrieron a Salmón… Dio vuelta al pasado y sonrió, sintiéndose satisfecho, al comprobar que todas esas desgracias le ocurrían por ser un hombre de bien. Y ahora se encontraba allí, esperando que el señorito Jaime falleciera y que su paisano Timoteo le sorprendiera con una de las suyas.
Luego, tras un breve silencio, cuando todos comprendieron que el nuevo guardián era de los suyos, un conjunto de voces dispares empezó a canta el Cara al sol, con sonidos muy tenues. A la primera frase del himno, Timoteo juntó los talones y colocó el arma al costado, en posición de firmes, y gritó a los prisioneros:
—¡En pie! ¡Rápido! —simuló Timoteo estar enfadado.
Los prisioneros le obedecieron de mala gana y él unió su voz al coro, muy bajito, para que nadie les oyera. El himno hizo temblar a Pedro Rivera. Era un canto de victoria juvenil, alegre, punzante, que removió en los prisioneros los entusiasmos de otras horas. Y hasta el moribundo Jaime, pareció resucitar. Pasada la conmoción, provocada en sus espíritus por el canto casi inaudible desde fuera, los prisioneros fueron sentándose para no comprometer a Timoteo. Así, cuando relevaron al centinela, nadie supo en la prisión lo que allí había ocurrido.
Semanas después de aquella bochornosa noche del 21 de septiembre, el señorito Jaime seguía vivo, junto a Pedro, Salmón y Vinader. Durante su estancia en la Primera Galería, el exministro también sufriría vejaciones de todo tipo. De todos era conocido en aquel tiempo que Federico Salmón era un hombre que iba siempre impecable, muestra de ser muy aseado, de modo que en ocasiones sus carceleros le obligaban a limpiar las letrinas. En una de las cartas que escribió a su esposa desde su cautiverio, le pidió que le trajera utensilios de aseo, comida, además de cien cuartillas que escribiría a doble cara para defenderse de la acusación del fiscal.
Por otro lado, resultaba cuanto menos sospechoso que Salmón le dijera a su esposa, Concepción, en sus cartas lo bien que funcionaba la Modelo. Por ello, no es nada arriesgado aventurar que la correspondencia de los presos fuera interceptada, y desde luego abierta, antes de llegar a sus destinatarios. En una de sus cartas, Salmón se lamenta a su esposa de que esta no hubiese recibido algunas de las que había enviado.
No muy lejos de la cárcel Modelo, Dolores, la hija de Salmón, sonreía a pesar de vestir andrajosa y mal alimentada, tirada en la calle, pensando en la ilusión que le iba hacer a su madre recibir carta de padre. Sin embargo, aquella misiva acabaría asimismo en el fondo del cajón del jefe de prisión, junto con otras enviadas antes.
En ese mismo instante, su madre Conchita hacía cola desde hacía más de cuatro horas para conseguir algo de azúcar, leche y huevos. Había dejado a una criada que había venido de Murcia en una calle paralela, con la esperanza de que pudiera hacerse con medio litro de aceite que se vendía en un pequeño colmado. Se llamaba Isabel Vallejo y era hija del guarda de la finca de la madre de Conchita. Esta pasó los controles milicianos alegando que era madre soltera y quería llevarse a la niña fuera de Madrid.
Un grupo de milicianos, hombres y mujeres armados, vestidos la mayoría con mono y tocados de una diversidad de gorras cuarteleras, estaban en el comercio para vigilar que no hubiera altercados. Conchita les estuvo observando. Con esa pinta tan demacrada y con ropa de verano harapienta, famélica, nadie podía imaginar que era la esposa de quien era y que había pertenecido a las juventudes de Falange. Para la inmensa mayoría, la escasez de comida era lo más importante.
Aunque no había hecho nada más que empezar, nadie quería que la guerra se perdiese. La mayoría estaba, más que nada, deseosa de que terminase pronto. Se notaba en todas partes. Se oía el mismo comentario por dondequiera que fueras: “Esta guerra…es terrible, ¿verdad? ¿Cuándo se acabará?” Para gran parte de la población el frente era como un lugar mítico, aunque cercano, un poco más allá de la cárcel Modelo, en el que los jóvenes desaparecían y del que no volvían.
En ese mes de octubre, los alimentos que llegaban a Madrid solo procedían de Levante, puesto que estaban cortadas las vías de abastecimiento terrestre a otros lugares. Los huevos y la leche eran un lujo exótico que solo podían ser adquiridos con receta médica, llegándose incluso a utilizar el ingenio fabricando alimentos artificiales, como las tortillas sin huevos o los buñuelos de bacalao en polvo. En esta coyuntura, y a pesar del mal estado de salud en el que se encontraba, Concepción Jover siguió llevando comida a su esposo. Habiendo vivido desde su nacimiento entre algodones, ante la durísima situación y, en tan solo tres meses, de manera espectacular, se convirtió en una mujer dura.
—Estoy orgulloso de ti, Conchita, por lo bien que te portas y por lo bien que has sabido adaptarte a este infierno —decía Salmón en una de sus cartas.
Comían sentados en el suelo. Después de la comunicación, Pedro, Salmón y Vinader recibieron los paquetes con ropa y víveres que les habían llevado sus familiares. Resultó para ellos un verdadero banquete.
—Por lo menos hoy no comemos rancho —dijo Vinader—. Y de noticias, ¿qué? Todavía no me habéis contado lo que os han dicho en la visita.
—Pero si no hay manera de entenderse en medio del guirigay que se forma en el locutorio —aseguró Pedro—. Veinte presos hablando por la parte de la tela metálica y, por lo menos, el triple de visitantes, por la otra, todos hablando a la vez, en voz alta.
—Yo solo he podido comprender, de todo lo que me ha dicho Conchita, que mi hija está bien y que mi consejo de guerra está siendo revisado con lupa, con la ayuda de unos amigos. Eso es todo.
Resultó para ellos un verdadero banquete. Se repartieron las lentejas bien guisadas que aportó Pedro, Vinader la tortilla y Salmón patatas cocidas. Pero no por eso rehusaron el rancho maloliente. Había grupos de hambrientos que vagaban de celda en celda, mendigando las sobras: unas cucharadas de caldo negruzco, algún trozo de pan…, a cambio de fregar el plato al generoso donante. Todos estaban solos, indefensos, animados tan solo por el inagotable instinto animal de sobrevivir.
Concepción Jover hizo lo humanamente posible y hasta lo imposible por salvar la vida de su esposo. Muestra de ello es que, con mucho esfuerzo, llegó hasta visitar a la esposa de un murciano que más ojeriza había sentido hacia Salmón, Mariano Ruiz Funes. Este era un personaje importante en política, al haber ocupado la cartera de Agricultura en el primer gobierno frentepopulista. A su esposa la conocía de las Juventudes Antonianas a las que Conchita siempre perteneció. No obstante, y como era de suponer, la respuesta fue negativa.
La familia de Salmón también acudió al embajador de Inglaterra, el cual era conocido del exministro. Tampoco hubo fortuna puesto que, como ya se sabía, ese país había declarado la “no intervención” en relación con el conflicto español. A su vez, Conchita recurrió a la noble generosidad de los vascos, únicos que respondieron, pero las gestiones llevadas a cabo por la organización denominada el Comité-Delegación del Partido Nacionalista Vasco llegaron tarde.
—Sí, nos recibieron muy bien, Federico, muy bien — se sinceró Conchita.
—Me alegro, ¿crees que harán algo?
—Sí, y nos han prometido un aval que yo misma llevaré donde haga falta. Intentaremos todo, todo lo humanamente posible. No paro de un lado para otro, hasta me han dado el número de tu sumario. Esto es muy importante saberlo, pues es lo primero que preguntan dondequiera que vayas a solicitar una ayuda o a enterarse cómo va la cosa. Sin el dichoso numerito es como si anduvieses ciega. ¡Son tantos y tantos! Cerros, Federico, cerros de expedientes. Pero yo he cogido ya la pista del tuyo y de ella no me apartará nadie hasta que logremos tu puesta en libertad.
Tras la visita de los familiares, apuntaba a un nuevo mundo con falsas ilusiones. Otra vez en los pasillos, en el patio, se cultivaban un conjunto de mentiras, necesarias para seguir viviendo.
—Dicen que…
—A mi mujer le han prometido…
—Un amigo mío, que está en la calle y es chófer de un capitán jurídico, ha oído decir a un comandante que…
Bulos y más bulos. Mentiras hábilmente elaboradas que nacían en los conciliábulos mañaneros de los patios, de los retretes, de las escaleras… El comentario era como un chispazo eléctrico que recorría la prisión para volver luego a su punto de partida, remozado, detallado, corregido; de tal forma que llegaban a creérselo sus mismos inventores.
En el cuarto de lavabos, sudado y apestoso, había que guardar cola para todo. Algunos daban saltitos o se doblaban para contener la apremiante exigencia de sus intestinos o de sus vejigas. Otros, que no podían aguantar más, orinaban alrededor del que aligeraba el vientre en cuclillas, salpicándole.
—¿Qué noticias hay? —decía uno, ya tranquilo después de evacuar—. ¿Qué se dice? Dime algo, hombre, que me levante la moral.
Otras veces, los que comunicaban con sus familiares vertían fuera las noticias del interior. Dichas noticias recorrían las hileras de mujeres que aguardaban pacientemente en la calle, con sus paquetes de comida y ropa, el momento de pasar al locutorio. Ello hacía que en el patio hirvieran mil rumores distintos, formando entre todos, un vasto clamor, al pasar de boca en boca.
Todas las acusaciones del ministerio fiscal eran más apreciaciones personales que verdaderas pruebas de que Salmón apoyara a la rebelión, aunque solo fuera indirectamente. El juicio contra Salmón no llegó nunca a celebrarse por nueva intervención de Manuel Irujo, con objeto de evitar una sentencia condenatoria con Franco a las puertas de Madrid. Sin embargo, él temía por su vida, aunque no lo escribía en sus cartas censuradas.
—No quiero que mi hija venga a verme y se lleve la última imagen de ver a su padre entre rejas —negaba el exdiputado.
Federico Salmón permaneció aún unos segundos contemplando la última de aquellas cuartillas escritas apresuradamente. Con abundantes tachaduras y saltos de renglón. Sentado en un cajón, frente a frente de la puerta de su sala, vigilaba desde allí el reposo de sus compañeros. La población reclusa dormía el agitado sueño de la madrugada, lleno de sobresaltos y despertares repentinos. La noche se desvanecía ya en el patio al empuje temeroso del amanecer. En el palpitante silencio seguían oyéndose los ronquidos y alguna que otra rabiosa palmada, a ciegas, contra las chinches.
No muy lejos de la cárcel en la que estaba preso Salmón, por el balcón de la casa de Pepe se oyeron disparos en la noche. Sara vio detenerse en seco a un automóvil delante del portal. El frenazo fue como un chirrido brusco, igual que un látigo amenazante. Todas las puertas del coche negro se cerraron de golpe, una, dos, tres, cuatro, casi al tiempo y haciendo mucho ruido.
—¡Sereno!, ¡sereno! —gritó el conductor.
El sereno se presentó sin demasiadas prisas.
—Abre aquí.
—¿A dónde van ustedes?
—A donde a ti no te importa, ¡venga, abre y calla!, ¡abre la puerta o la abrimos nosotros!
—Bueno, bueno, ¡joder qué modales!
Los cuatro hombres no tomaron el ascensor, subieron andando las escaleras.
—Aquí es —dijo un miliciano, mientras los golpes sobresaltaban al vecindario.
Salió a abrir la puerta Sara abrochándose el vestido, mientras su marido se colocaba una insignia de UGT en la camisa.
—¡Qué prisas!
—La que tenemos, chata, y a ti qué te importa. Venimos a buscar a un tal Juan José Rodríguez Díaz-Prieto, es un fascista de Falange.
El marido de Sara mantuvo la mirada al que hablaba y tuvo un arranque súbito:
—¡Pues llegan ustedes tarde!, ese señor se marchó hace semanas.
—¿A dónde?
—Y a mí qué me pregunta, ¿usted cree que los señoritos me dicen a dónde van?
—¡Vamos a registrar toda la casa!
—¡También son horas! En fin, pasen ustedes… —dijo Sara.
El registro empezó por la alcoba del dueño, el padre de Pepe.
—¡Andando!
Los milicianos registraron la casa de arriba abajo, miraron por todas partes pero no revolvieron ropas de los armarios ni los objetos.
—A ver, ¡su documentación!
—Somos gente de paz y leales al Gobierno de la República.
La documentación de Sara y su marido estaba en regla. Un miliciano se dirigió al matrimonio para pedirle disculpas.
—Perdonen las molestias, pero comprendan que son necesarias. Buscamos a un sujeto muy peligroso, un fascista llamado… —explicaba un miliciano que no acertaba a decir el nombre de Pepe.
—Juan José Rodríguez Díaz-Prieto —añadió otro, mientras leía el nombre de un papel.
—¿Saben ustedes algo de él?
—No, se marchó en los últimos días de julio casi sin despedirse —explicó Sara.
—¿Y este? —señaló un miliciano al marido de Sara.
—Es mi marido, se llama Evelio.
Uno de los milicianos soltó una carcajada:
—¡Coño!, ¿de modo que te pasas la vida jodiendo aquí escondido?
—Nos hemos casado hace poco —aseguró ella.
El miliciano se encaró con el marido de Sara.
—¿Por qué no estás defendiendo a la República?
—Soy empleado del Banco Español de Crédito, y no me dejan mis jefes ir al frente…
—¡Documentación del banco…!
—No la llevo encima siempre, compañero. Que para venir a echar un par de polvos a la novia no se precisa documentación…
—¿Novia?, ¡no habéis dicho estar casados!
—¡Qué más da eso…!
—¿Afiliado a UGT?
—Claro, hombre, toma el carnet. ¿No ves esta insignia que llevo en la camisa?
—¿Dónde vives de verdad?
—En el paseo de Santa María de la Cabeza, 19, segundo, centro izquierda —el marido mintió deprisa y con cierta lógica, para evitar ser detenido.
—Todo esto lo tenemos que averiguar…
—Puedes averiguarlo ahora mismo, si quieres te acompaño ahora…
—No, ahora no. Ahora sigue con tu mujer, o con tu novia, o con quien coño sea… Y que te aproveche, ¡que está muy buena!
—¡Sin faltar, compañero!
—Es una broma, hombre, hay que saber llevar las bromas…
Cuando los milicianos se marcharon por donde habían venido, Sara y su marido Evelio se fueron a la cama. Antes se tomaron una copita de vino dulce y unos vasos de agua bien fresca.
—¿Quieres? —Sara puso la copa a Evelio en la mano.
—Claro que quiero. ¡De buenas nos hemos librado!
—Sí, de esta sí. Por ahora… Te ha salvado decir que no vivías aquí…, y lo de los polvos. No creo que nos libremos de la segunda.
—Si no es por lo del par de polvos, me enchiqueran…
—Has estado muy listo, cariño.
—Hemos librado por tablas.
—De esta podemos contarlo, pero mañana Dios dirá.
—Mañana será otro día, pero ahora vamos a lo de los polvos —terminó Evelio la copa besando a su mujer, más enamorada que nunca.
—Me tienes chifladita, Evelio.

Sin comentarios