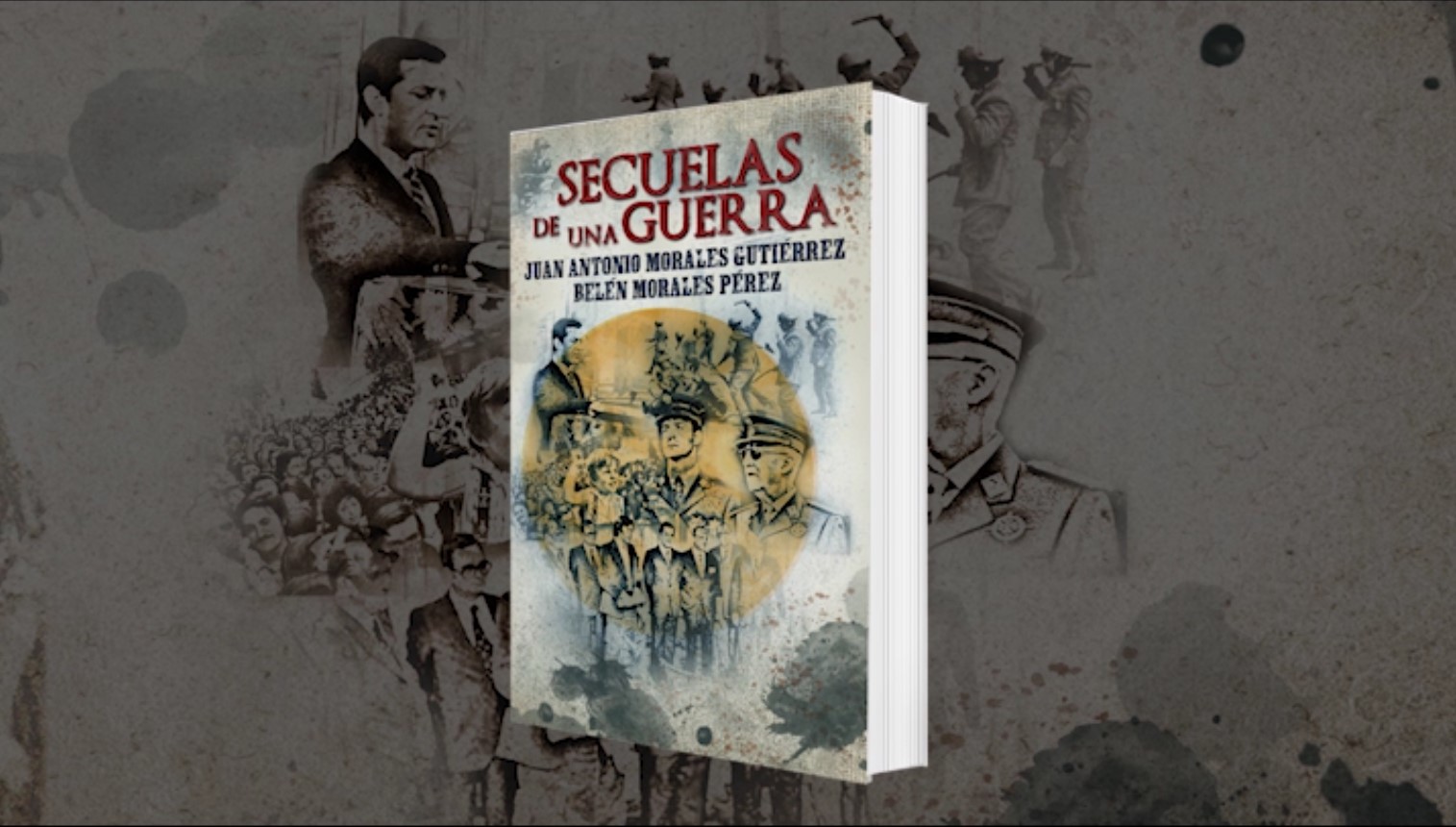
UN EPISODIO MÁS DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA
Los desnudos de la fiesta del 2 de mayo de 1977 en el madrileño barrio de Malasana.
Capítulo 17 de la novela «Una memoria sin rencor»
Aquel día de mediados del mes de mayo de 1977, los tres sabíamos que las cosas no eran exactamente lo que parecían. Sentados a una mesa de la cafetería de la facultad, Fermín, Matías y yo, nos disponíamos a tomar café, juntos, y preparar la siguiente jornada de caza en Toledo, en compañía de su tío Justino. La incertidumbre que vivía el país no se reflejaba en la cara de los estudiantes, que se afanaban en pedir a los camareros el desayuno más solicitado: café con leche y un donut. Embutidos en chaquetillas blancas, lazos negros al cuello, perfectamente uniformados, no daban abasto a servir a tantas personas a la vez.
Yo ignoraba que meses antes se había publicado un manifiesto del primer organismo unitario de oposición al franquismo: La Coordinadora Democrática, a la que en la jerga del momento se llamó Platajunta. Esta tribuna, que agrupaba prácticamente a todas las fuerzas políticas, empezó a dejar de tener efectividad en cuanto el Gobierno de Adolfo Suárez puso en marcha, en la primavera de ese año, un mecanismo efectivo para la legalización de todos los partidos políticos.
Lo que sí sabía era que en España estaba ocurriendo algo atípico y sorprendente, que estaba siendo mirado con lupa en todo el mundo. El temor de un final catastrófico del franquismo se temía, en efecto, más fuera de España que dentro. Muchos políticos intentaron consolidar una “monarquía franquista”, con unos retoques mínimos de las viejas Leyes Fundamentales, pero afortunadamente acabaría en una frustración. Siempre corría el rumor de que los militares iban a dar un golpe de Estado, pero ese runrún no cesó durante todos esos años.
Como los camareros no servían en las mesas, me hice con un sitio en aquella barra semicircular, porque alguien se apartó un poco y se quedó un lado libre en aquel caos de cafetería. Después de esperar unos minutos sin saber bien qué hacer, un chico joven me guiñó un ojo, al tiempo que le pedía tres cafés con leche y tres donuts.
—Son para Fermín y Matías —me apresuré a gritar, entre empujones, al camarero que vivía en mi barrio, Malasaña, y nos conocíamos de vista.
—¡Oído barra!, ¡Tres cafés, bien tirados, para Fermín, Matías y su amigo el de Malasaña! —gritó detrás de la barra.
—¡Te veo poco por la Plaza del Dos de Mayo! —grité para superar el ruido que hacían los platos que caían sobre el fregadero, y que después eran introducidos en un lavavajillas.
Roberto se tomó un tiempo antes de replicar. Tras volver de la cafetera me miró a los ojos.
—¡Porque irás ciego, tronco!, pero estuve el otro día, cuando salieron mi prima y su colegui en bolas, delante del arco y encima de las estatuas, y ahora son portada de todos los periódicos —contestó Roberto, entre ruidos de todo tipo.
—¡Ahí estaba yo, debajo de Daoiz y Velarde! —repliqué.
—¿Viste la hostia que se dio mi prima? Se partió un brazo la pobrecilla.
—¿Y qué se oye decir por aquí de ese día?
—Si tú supieras la cantidad de gilipolleces que dicen los fachas por aquí, en esta barra…—susurró a mi oído, haciendo bocina silenciosa con sus dos manos en la boca.
—¿Lo lleváis a la mesa? —pregunté después de pagar.
—Si, por ser vos quien sois…
Un episodio más de aquel proceso de transición a la democracia tuvo lugar aquel 2 de mayo de aquel año, en el madrileño barrio de Malasaña, con ocasión de la celebración de las Fiestas del Dos de Mayo. Cuando la orquesta dejó de tocar, pasada la media noche, una chica y un chico se encaramaron desnudos sobre las estatuas de Daoiz y Velarde, mientras eran vitoreados por la multitud. Ella hacía el arco ácrata con sus brazos, al rato se resbaló y se partió un brazo. La llevaron a un hospital y poco después la policía empezó a cargar con gases lacrimógenos y pelotas de goma. La fotografía se publicó en distintos medios de comunicación de todo el mundo, pero en España se publicó autocensurada, con un cuadro negro tapándoles las caras, para que la policía no pudiera identificarlos y ser juzgados por alterar el orden público. A partir de entonces, y durante muchos años, las Fiestas del Dos de Mayo fueron muy polémicas y, de alguna manera, representaban la puesta de largo de la Malasaña contracultural.
Sonreí para mí, mientras me dirigía a la mesa, sorteando estudiantes. La mayor parte de la gente estaba de pie, y algunos circulaban pausadamente en direcciones opuestas hasta buscar los pasillos de salida y entrada. Fermín y Matías me observaban, sentados junto al armario del tabaco, con aire paciente y benévolo, dejando que me tomase mi tiempo. Intenté empezar una frase para explicarles lo del camarero de Malasaña, cuando se oyó un griterío. Una bocanada humana entró a la carrera pidiendo ayuda, con los rostros desencajados, llamando a la policía. El corazón me dio un vuelco, cuando un instante después se escucharon los alaridos de un grupo de jóvenes voceando ¡Viva España!, ¡Viva Cristo Rey! Irrumpieron en la cafetería portando porras que llevaban escondidas dentro de sus abrigos Loden y cazadoras de cuero. Con la cara blanca como el papel, y una cierta brusquedad mecánica en todos sus movimientos, Fermín se levantó de la mesa y fue a cerrar su estanco. Tenía el ceño fruncido, concentrado, cabreado porque ese grupo de niñatos le habían vuelto a fastidiar el desayuno.
—¡Anda ya!, iros a chulear a vuestra puta madre —dijo para sí Fermín mientras echaba la llave del armario.
Teníamos la sensación de estar tiritando de frío, pero era miedo lo que sentíamos. Un latigazo de violencia había vuelto a impregnar el aire de la facultad. A una chica joven que se refugió con nosotros, en el rincón del tabaquero, la temblaban los labios, las manos y todo el cuerpo. No tenía frío, no sentía náuseas, ningún síntoma físico que pudiera explicar aquel fenómeno; pero temblaba.
Como seguían las manifestaciones por la amnistía total para los presos políticos, los Guerrilleros de Cristo Rey continuaban amedrentando al personal. Sin embargo, aquella mañana no hubo víctimas y, tras romper a porrazos varias cristaleras, se marcharon a la carrera y con la cara destapada. Una señora mayor, que había presenciado el suceso, suspiró aliviada y, tras santiguarse, puso los ojos en blanco. Después, los camareros y otros operarios comenzaron a limpiar cristales del suelo. No era difícil descubrir que el modus operandi de aquellos comandos consistía en causar el terror para desestabilizar. El miedo, y los nervios, habían empujado a numerosos estudiantes a salir a la calle por la puerta que comunicaba la cafetería con los jardines.
No habían transcurrido un par de minutos cuando retomamos la alegría de volver a la normalidad. Tanto Fermín como Matías llevaban ya más de una década en ese trabajo y habían visto de todo entre esas paredes. Eran trabajadores excelentes, honrados, responsables. Lo habían demostrado a lo largo de todos esos años, y su relación con los catedráticos y políticos famosos que por allí pasaban era muy cordial. Podrían haber recopilado un libro de todo lo que sabían.
—Son radicales, pretenden el todo o nada…—dijo Fermín, mientras se disponía a volver a montar el tenderete.
—¿Desde cuándo andan por aquí?, ¿había guerrilleros en tiempos de Franco? —pregunté.
—Según algunos, estos fachas fueron creados en el año 1968; no son de ahora. Han estado implicados en crímenes y agresiones. Y cuando les detienen dicen: “¡Que somos guerrilleros!”. Y se van de rositas, ¡hasta la próxima!
Matías me miró con determinación y, en pocos segundos, hizo su entrada en escena. Aprovechó que la tranquilidad había vuelto a la cafetería para anunciar que se iba a hacer una visita al catedrático Ruiz-Giménez.
—¡Voy a contar lo que ha pasado a don Joaquín! —aseguró Matías mientras se alejaba hacia el ascensor que le subía a la planta en la que el catedrático democristiano tenía su despacho.
Cuando me contaron que las bandas violentas de ultraderecha llevaban campeando a sus anchas desde varios años antes de morir Franco, me quedé sorprendido. Supuse que, en esos años, también se les encomendaría atemorizar a los demócratas que luchaban por el fin de la dictadura.
—¿Los demócratas se dejaban ver por aquí durante la dictadura? —pregunté ingenuamente.
—Pues claro, Joaquín Ruiz-Giménez, Satrústegui, Tierno Galván, Oscar Alzaga, Peces-Barba…Todos sabían que Estados Unidos había mantenido, a través de la CIA, relación con los republicanos exiliados en México. Pero no daban con la tecla de cómo lidiar el final del franquismo. A los yankees les interesaba incorporar a España a la OTAN, y los demócratas-cristianos, socialistas y comunistas buscaban el final de la dictadura. Cada uno buscaba lo suyo…—expuso Fermín.
Todos estos abogados democristianos, socialistas y comunistas, venían luchando desde años atrás. Estos profesores eran adjetivados como “subversivos”, aunque con frecuencia fueran simples demócratas europeístas. Pero sin duda, a decir de Fermín, el democristiano Joaquín Ruiz Jiménez era quien mejor se llevaba con el cerillero. Me contaba que en 1973, don Joaquín se mostró muy preocupado por el golpe militar, encabezado por Pinochet, contra el presidente de Chile, Salvador Allende. Incluso, asumió la defensa como abogado del secretario general del Partido Comunista chileno.
—Me lo ha pedido la viuda de Allende, ¿tú qué harías Fermín? — recordaba el señor del tabaco aquellas dudas de quien tenía a sus espaldas un pasado franquista, pero ya llevaba años en la oposición al dictador español.
—Pues ir a Chile, ¡acéptelo don Joaquín! —recomendó con humildad Fermín.
El profesor se desplazó a Chile para asumir esa defensa, si bien una vez allí escribió: “Parece claro que el proceso no se ha iniciado aún, ¡ni se sabe siquiera si habrá proceso”.
—¡Cuando se darán cuenta que lo que la gente quiere es libertad! —me repetía Fermín, mientras tomábamos otro café en la mesa.
—¡Sin ira! —bromeé.
—¡Libertad sin ira, libertad…! —tarareó Fermín aquella canción del grupo Jarcha que desde hacía unos meses todo el mundo cantaba y llegó a ser número uno de la lista de los más vendidos—. ¿Qué tal canto?
—Muy bien, Fermín —sonreí—. Noto un espíritu de reconciliación, alejado del revanchismo, frente a los viejales estos que vivieron la guerra civil y están siempre aguando la fiesta.
—La canción ha dado mucha publicidad a la salida del periódico Diario 16, aunque la censura tenía prohibida su letra. ¡Qué bestias los del búnker! —apuntó Fermín—. ¿Tú qué periódico lees, Guti?
—El País, leo El País desde que salió el año pasado…
—¿Sabes que ahí ha metido el hocico Manuel Fraga? —preguntó Fermín, aun sabiendo la respuesta.
—¿No era de la sociedad PRISA? —dudé.
—Don Joaquín nos cuenta que, al principio, hubo muchos problemas para que le dieran al periódico la inscripción en el ministerio. Ahora es una jaula de grillos, con monárquicos juanistas, liberales, intelectuales y ellos…
—¿Quiénes son ellos?
—Los nuevos demócratas, los lobos con piel de cordero, encabezados por Fraga…
—Quiere todo para él, ¡hasta la calle! —seguí la coña.
—“¡La calle es mía…!” —rió Fermín aquella frase de Fraga, tras los sucesos de Montejurra.
A Joaquín Ruiz-Giménez, catedrático de Filosofía del Derecho, el régimen franquista, lo trataba mejor que al resto de miembros de la oposición. Esta diferencia de trato obedecía a que Franco parecía seguirle viendo como un amigo bien intencionado, pero mal acompañado. Ruiz-Giménez no era un hombre más de la oposición al franquismo. La coherencia que presidió su temprana ruptura con el franquismo, su interés por buscar una convivencia entre todos los españoles, superando la guerra civil, le convertían en la voz que era escuchada con mayor atención en los escenarios políticos. A veces, funcionarios de la Brigada Social detenían a miembros de la oposición, teniendo buen cuidado de hacerlo minutos antes de que llegara él. Al percatarse de lo sucedido, se personaba en la Dirección General de Seguridad, donde ni le tomaban declaración, ni le detenían, como al resto de compañeros convocados a la cita clandestina.
El democristiano Ruiz-Giménez había pedido a Fermín que quería visitar La Puebla de Montalbán y conocer las ruinas de la iglesia de Santa María de Melque. Aprovecharon el puente de la Virgen de Pilar para visitar aquel complejo monástico visigodo, aún sin restaurar, abandonado a las necesidades agrícolas de los labradores de la zona. Según Matías, yo era la persona más idónea para hacer de guía turístico del catedrático, pero no fue posible. Una vez más, otra chica se había cruzado en mi camino y cambié aquella joya del arte visigodo por los entramados del Rastro madrileño.

Sin comentarios