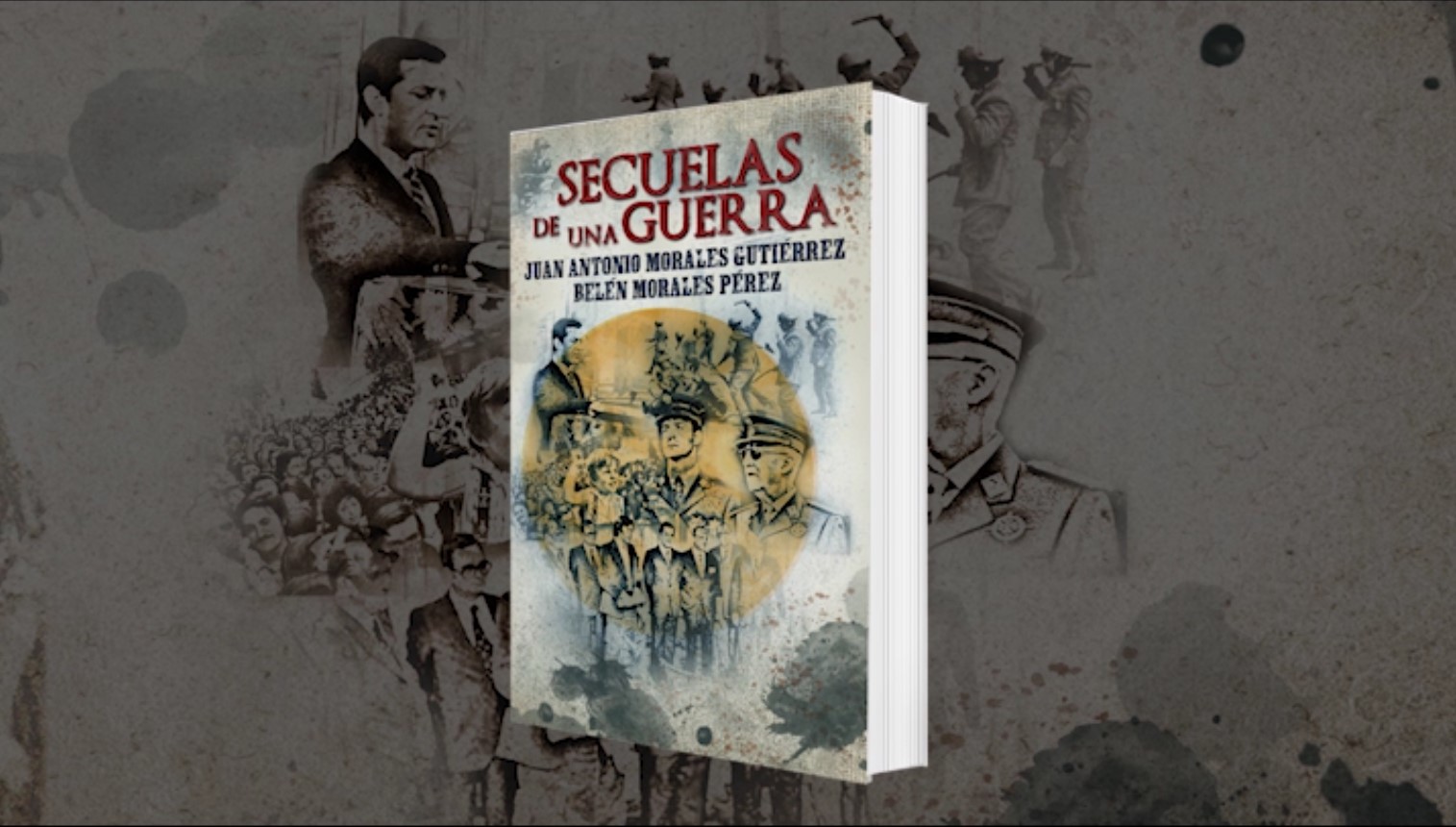
UNA MEMORIA SIN RENCOR
“Una memoria sin rencor”
Navidad de 1975.
Capítulo 9
Al lebrero le bastaba el presentimiento de una liebre para que en su interior se desatara una alteración psíquica. El gran día, a las seis y media de la mañana se despertaba. Pero antes, de doce a seis, se había despertado media docena de veces y había mirado lo despacio que pasaban las horas en el reloj de la mesilla de noche.
—¡Vaya nochecita que me estás dando con tanto moverte, con la tontuna de los galgos! —refunfuñaba la mujer de Fermín en mitad de la noche.
Antes de amanecer, mientras surgía una raya naranja en el horizonte delimitando el campo escarchado, los galgos babeaban con la lengua entreabierta. Una saliva espumosa colgaba del hocico, sin poder contener la emoción, o el estrés, de una situación que vivían, una vez cada siete días, en temporada de caza. Aunque ya habían perdido la noción del tiempo, barruntaban que era domingo. Sus dueños, Fermín y Matías, a pesar de haber madrugado mucho, tampoco desayunaron en sus casas ese día. Durante los seis días de la semana los lebreros se cargaban de razones para olvidar la rutina diaria en la facultad. Al séptimo, salían al campo para saturarse de oxígeno y libertad.
Engancharon el remolque al todoterreno e hicieron subir a los animales a los dos compartimentos de que disponía. Estaba acorazado con paneles galvanizados, para mantener aislados a los cuatro galgos de la fría temperatura exterior, y equipado con los mejores y más cómodos adelantos; incluso con sistema de amortiguación. Los lebreros viajaron desde La Puebla de Montalbán hasta Torrijos y, en apenas quince minutos, ya estaban en la puerta del hotel Ideal.
Mientras esperaba a los pueblanos me detuve a leer el periódico del día anterior, dentro del coche, frente a la estación del tren de Torrijos. En el mes y medio que llevaban “de reyes”, Juan Carlos había empezado a deshacer, trozo a trozo, el régimen franquista que había tardado cuarenta años en labrarse. Pero Arias Navarro se aferraba a su cargo de presidente y era una rémora difícil de combatir. De eso encargaría el consejero que el rey se había sacado de la manga, Torcuato Fernández Miranda. Pronto, doña Carmen, dejaría el Pardo entre lágrimas, mientras una banda de música entonaba el himno nacional y un grupo de fanáticos gritaba:
—¡Viva Franco, muera el rey! —chillaban, ignorando posiblemente que el rey le había concedido el título de Señora de Meirás y prometido que no habría venganzas.
Sin embargo, aquel frío día no queríamos hablar de política, era la primera vez que salía al campo con el bedel y el cerillero de mi facultad, aunque ya mi amigo Matías me cotilleó lo que el día anterior había dicho el catedrático Ruiz-Giménez:
—Don Joaquín me ha dicho que intuye que era Sofía la que había impedido que El Pardo se convirtiera en un museo del franquismo, como era el deseo de la Collares.
El bedel y el cerillero venían acompañados de Rafael, el experto lebrero del pueblo, y de su tío Justino. El primero debía rondar los sesenta, era un sesentón desgarbado, viudo, y su vestimenta era muy rústica: chaqueta y pantalón de pana gorda, con remiendos por todas partes, excepto en la gorra de propaganda. Tenía la dentadura amarillenta de tanto fumar Celtas cortos. Justino le miraba con sus ojos negros y severos, con esos rasgos cortados sin amago de simpatía, y ese aire de preocupación de quien ha aprendido a no esperar más que malas noticias en la vida.
Rafael me observó sin pestañear. Su expresión se ablandó tras una insinuación de sonrisa amable por mi parte, y un asentimiento a su presencia allí. Respiró hondo. Su mal aliento, a tabaco y a cazalla, me obligó a girar la cabeza con disimulo.
—Soy Rafael, el Tuno. Me llaman el Tuno porque dicen que soy un tunante —sonrió, fríamente, exhibiendo además un diente que parecía de oro, sin lustre, y llevándose dos dedos a la visera de la gorra que publicitaba a la Caja Rural de Toledo.
—¡Ah!, en mi pueblo hay uno que le llaman el Tuno porque es tuerto de un ojo. ¿Cómo va ese ojo tuno?, le dicen al pobre hombre.
—En un pueblo, si no tienes un mote no eres nadie —afirmó el Tuno con orgullo del suyo.
—Así es, en el mío también —reconocí—. ¡Yo soy el Mellao o el Tranquillón! Y, a vosotros ¿cómo os llaman en La Puebla de Montalbán?
—¡Los comunistas! —respondió Justino al mismo tiempo, entre risas.
El rudo y mejor lebrero de la zona, según algunos, me seguía mirando sin parpadear, esperando. Tenía la mirada fría y ese gesto propio de quien no oye, escucha.
—Tuno, tú tranquilo conmigo. ¡Relájate!, como si estuvieras en el campo con las ovejas… ¡Llámame Guti!, me gusta que me llamen Guti. Yo te enseñaré lo que sepa, y tú me enseñarás los secretos del campo y de las liebres.
—¡Trato hecho, maestro! —dijo Rafael extendiéndome su manaza, áspera como la lija.
Los cinco nos acoplamos en el mismo vehículo, entre morrales, camino de Albarreal de Tajo. Me hice amigo del Tuno casi sin darnos cuenta. Aunque teníamos pocas cosas en común, me gustaba dialogar con la gente del campo. Una vez que dejamos atrás las vías del tren, y la fábrica de vinagres, pasamos el cementerio y se encontraba uno con la inmensidad de un campo sin árboles. Para amenizar el corto viaje, les conté que mi padre decía que había que repoblar, que si en Castilla no llovía era por falta de árboles. Pero, pese a sus esfuerzos, el sol de agosto calcinaba los brotes y, al cabo de los años, apenas arraigaron una docena de chopos que mi progenitor cavó junto al arroyo.
Yo notaba en mi interior, desde chico, que trabajar en el campo no era lo mío; aunque me gustaba plantar árboles en el arroyo. Para mi padre, aquello de que no me gustara trabajar en el campo fue una bendición y le había proporcionado una de las mayores alegrías de su vida. Sin embargo, por el verano él trataba de despertar en mí el interés y la afición por el campo. Yo ayudaba a los hombres a hacer y deshacer en las faenas y mi padre me decía: “Vamos, ven aquí y echa una mano”. Y yo echaba, por obediencia, una mano torpe, esforzándome todo lo que podía. Y él me decía: “Que no se hace así. ¿Es que no ves cómo hacen los demás?”. Yo sí lo veía y lo admiraba porque había en los movimientos de los hombres del campo un ritmo que yo no podía seguir. Un buen día me dijo: “¿Te gusta el campo?”. Yo le dije: “Sí”. Él dijo: “¿Y trabajar en el campo?”. Yo le dije: “No, a ese ritmo, no”.
En aquella época, yo ya había decido no trabajar en el negocio de la inmejorable familia de gente de orden —al menos, esa frase la oía decir en el pueblo— en la que había nacido. Mi infancia, plácida y desahogada, transcurrió entre olor a vacas, terneros, ovejas y caballos. A campo abierto y aire fresco. Cuando cumplí catorce años, miré a mí alrededor y decidí que trabajar en el campo no me gustaba, pero nadie tuvo en cuenta mi opinión. Me escucharon un par de años más tarde cuando, en periodo de vacaciones escolares, que era cuando ayudaba, me negué a trabajar en las mañanas de los sábados y domingos. Mi hermano mayor fue quien pagó el pato de aquella decisión, porque él ya estaba atrapado en el terruño.
—Trabajar en el campo veo que no te gusta, pero la caza con galgos sí…—apuntó El Tuno, que quiso cambiar de conversación—. Aquí se enfrenta un animal a otro, es un juego limpio.
—Tú lo has dicho, tunante, uno ofensivo a otro defensivo. Te habrán dicho que, en el corredero de mi padre, no permito dos animales ofensivos contra uno defensivo —noté como Rafael frunció el ceño.
—Sí, ya lo sé. Lo haces porque no eres cazador, pero lo bonito de esto es la collera. ¡Es la única manera de saber si un galgo es mejor que otro!
—¡Claro!, si yo pudiera adiestrar a mis liebres, soltaríamos dos liebres contra dos galgos —argumenté.
—Es el único sitio donde veo eso, pero yo vengo de invitado, ¡y agradecido!
—Guti es muy especialito pa tó —me apoyó Justino.
Al pie del cerro que llamamos el Caracol —aún no sé el porqué, y digan lo que digan ahí nunca pudo haber caracoles—, que no admitía cultivos por ser tierra de toscas, dejamos la carretera asfaltada y giramos a derecha por un camino, hasta adentrarnos en el despoblado de Azoverín. Como su topónimo se supone de raíz arábica, pudo ser una alquería mozárabe. Y allí, al pie de las ruinas de casas abandonadas, donde se desmoronaban las bardas de adobe, accedimos en el todoterreno a través de un portón de madera para adentrarnos en un extenso corral con pozo. Aparcamos en un bonito suelo rústico empedrado, que en su día fue majada de ovejas, y ahora convertido en criadero de malvas y otras malas hierbas. Sin embargo, la cocina de los pastores aún se encontraba en perfecto estado de uso y su chimenea tiraba mejor que nunca. Los vasares estaban atestados de cachivaches, sartenes negras, pucheros de barro, ballestas para cazar pájaros, velas, botellas de gaseosa La Pitusa y sifones de la misma marca, todo abandonado desde hacía tan solo seis años por los pastores.
Sin embargo, parecía que fue ayer cuando dejaron de pastorear. Dejaron las ovejas porque los inviernos eran crudos e interminables, sin luz, a más de doce kilómetros de distancia de su familia. Una moto Derby tuneada con piel de borrego y aguaderas en la parte trasera, les servía para hacer en trayecto en pocos minutos. Se alumbraban con un alternador tirado por un tractor. Sin tele. No quedaba otro remedio que dormir, al menos uno, con las ovejas. Aunque no había lobos, sí robos nocturnos. Ese guardián era, casi siempre Domingo, Jabalí. Como la orquesta del Titanic fue el último en abandonar esas tierras. Era pastor de perro y zurrón, zamarra de piel de cordero y manta a cuadros terciada sobre el pecho, y un transistor forrado de cuero para matar el silencio. Vivaracho, cetrino, dicharachero, Jabalí era el arquetipo de pastor de raza, un gran profesional. Y no le faltaba la garrota, por si salía una liebre o un conejo. No le gustaba tirar piedras, con la garrota era más certero, andaba más suelto. Mi padre le puso ese mote porque Domingo dijo haber visto las huellas de un jabalí, y al final resultó ser una cerda preñada que se había escapado del caserío para parir en pleno campo. Se pasaron media vida de coña, mi padre y Jabalí, con aquella anécdota que, a veces, enfadada al pastor, al que no gustaba que le llamaran Jabalí.
—El pastor de hoy nada tiene que ver con el pastor de antaño, ni de lejos, no sabe de la esclavitud de antes, ni le hables de dormir al raso con las ovejas —la palabra antaño no se le quitaba de la boca al Tuno.
—Sí, recuerdo que mi padre ajustaba a Jabalí de manera verbal, por San Pedro. Nunca tuvieron problemas legales, y cuando se jubilaron, y solo les unía los dictados del corazón, siguieron siendo grandes amigos.
—¡Equilicuá!, en llegando San Pedro, se les ajustaba por años, así era —reconoció el Tuno.
Ordeñar también entraba en la contrata, no podía ser de otra manera. Pero el esquile de la lana no, para ello venían profesionales de Castilla la Vieja más avezados en estas tareas. El ordeño se realizaba en la parte posterior del caserío, en un pajar semiderruido, con techos de madera sustentados por vigas, que hacía las veces de palomar, que en su día estaba primorosamente enjalbegado. El hecho de atrapar a las palomas no tenía ninguna ciencia, no había más que cegar con redes los boquerones por donde se metía la paja y el animalito quedaba indefenso.
En cuanto al esquileo, toda la ciencia estaba en meter la tijera hacía abajo, con mucho arte, para no herir a la oveja. El vellón salía entero. Hacia mediados de julio todo el rebaño estaba esquilado y así soportaba mejor las altas temperaturas del tórrido verano. Teniendo cuidado, eso sí, porque el ganado se constipaba, se ponía a toser. Entonces, se decía que si las ovejas estaban modorras, pero no. No estaban modorras.
—¡Equilicuá!, es como si a una persona delicada le quitaran el abrigo en un repente —añadía El Tuno—. Y a una oveja esquilada no te se ocurra ponerla a la sombra y, menos entodavía, bañarla, pa que blanquease, porque se le podía cortar la digestión.
Aquel despoblado, en siglos atrás con mucha vida, nunca volverá a ser lo que fue. Ahora, parecía una aldea vacía, arruinada, a la disposición de todo aquel que quisiera reconstruirla e instalarse en ella. Azoverín fue, hasta finales del siglo XIX, una aldea recoleta, apartada, con solo dos calles, donde sus casas de adobe y paja aún se mantenían en pie; aunque destejadas. Era la vieja representación del típico lugar castellano, donde los perros sesteaban perezosamente al sol y las gallinas, pavos y patos, seguidos de sus polluelos, escarbaban entre el barro y los muladares. Sus casas no denotaban nobleza, pero la aristocracia se la daban los pastores y sus menos de quince habitantes.
Había amanecido ya cuando nos dispusimos a encender la lumbre de paja y hacer un café de puchero sujetado entre trébedes. Matías había comprado churros, pan y una botella pequeña de cazalla.
—Mojar el churro en un café de puchero, con un dedito de cazalla, y después salir al campo, ¡no tiene precio! —decía quien se pasaba la semana encerrado en la gran ciudad.
—Ya no salen casi pastores, no hay vocación, los pastores se acaban como tantas cosas en la vida. A estas alturas, nadie quiere ser pastor; a la juventud no le hables de ello. Y eso que, por La Puebla, un pastor gana cuatrocientos billetes verdes al cabo del año, más Seguridad Social —entró en conversación Justino.
—¡Los jóvenes hoy no se sujetan!, no le deis más vueltas, ¡no saben lo que es sacrificarse —reconoció El Tuno.
—Así es…—asintió Justino con la cabeza.
—Pues la oveja podía ser una buena solución para los pueblos, ¡ya lo creo que sí! Y, entodavía, quien sabe, conforme están las cosas, a lo mejor, les guste o no les guste, acaban en ello y, si no, al tiempo —terminó augurando El Tuno.
—Pues… ¿qué quieres que te cuente, Guti? —Matías tomó la palabra mientras untaba de aceite el pan tostado a la lumbre—. Una ruina. Los pueblos son una ruina. A los doce años dejé de estudiar. Los maestros decían que yo valía, pero en mi casa no estábamos bien de dinero, así que me coloqué enseguida de camarero en la Facultad de Derecho. Aquí hice buena amistad con el catedrático don Joaquín Ruiz-Giménez. Empezó a encargarme que le trajera chorizos y morcillas de las matanzas de La Puebla de Montalbán. El caso es que a mí se me caía la baba con él, ¿sabes?, me encantaba escucharlo, con ese pico de oro que tenía, que convencía a cualquiera de que era un tío importante, de que él sí que sabía tratar a la gente. Y después, pues nada, empezó a encariñarse de mi familia, hasta que me dijo que sacaban una plaza de bedel…
Contó la historia entera de un tirón, jugueteando con los galgos y sin quitar el ojo de encima al Tuno, que estaba deseando salir al campo a respirar aire puro. Mientras se tomaba la segunda copa de cazalla, a palo seco, siguió contando que le gustaba su trabajo porque le permitía conocer a mucha gente importante, como don Joaquín, y vivir al día los vertiginosos acontecimientos políticos del país. Lo que menos le gustaba era vestir de uniforme, con chaqueta y corbata. Después nos pusimos las botas de caza, en silencio, y comenzamos a andar. Ahí terminó la conversación en la casa.
—¿Es un arroyo? —preguntó Fermín—. ¿Hay patos?
El arroyo de Barcience discurría por la finca donde íbamos a cazar y se lanzaba perezoso entre espadañas y juncos. Las turbias aguas de este iban a desembocar al río Tajo, que por entonces ya bajaba cargado de espuma y suciedad. Pero había otro arroyo, que desembocaba en el de Barcience, que se surtía con aguas limpias de un manantial, hasta que una granja de cerdos próxima nos obligó a no beber esa agua contaminada. Mi padre, metros antes del punto de la desembocadura del arroyo de aguas limpias, hasta que dejaron de estarlo, construyó un estanque para riego. El viejo motor de un camión, anclado en el suelo, bombeaba el agua a través de unos tubos de aluminio hasta llegar a los aspersores que surcaban el campo de alfalfa.
Y allí, en la enorme extensión de tierras que se abarca desde el cerro Caracol, los cuervos y los grajos desafiaban al frío. En un campo tan pelado de árboles y desguarnecido no era fácil sorprender a los bandos de avutardas que cada otoño se asentaban por aquí.
—¡Eso sí, a las avutardas ni tocarlas! —advertí.
Era el pájaro más protegido. Eran querenciosas, majestuosas. Sin embargo, su desconfianza era tan grande que bastaba con que uno se acercara a menos de doscientos metros para que ellas remontasen el vuelo sin aguardar si el hombre o mujer venía en son de paz, armado o desarmado.
—En mi pueblo cazan a las avutardas desde una mula, porque de las caballerías no se espantan. El cazador va en la montura, tapado con una manta y, desde ahí, cuando está cerca dispara. El sistema, desgraciadamente, les daba buenos resultados.
—¿Y para qué? Si luego su carne esta dura y huele mal.
—¡Es un trofeo para muchos!, ¡las disecan y luego cuentan cómo la mataron! —aseguré algo que sabía con certeza.
El hombre, cuando caza, se sirve de artificios que disminuyen las defensas de la pieza, pero en la caza con galgos solo actúa como espectador. Yo siempre iba de espectador —nunca había criado galgos— y a defender a las liebres. Aquí, se enfrenta un animal a otro, un instinto ofensivo a otro defensivo. Lo propio de la liebre es correr. La espectacularidad de la pugna resulta de la sucesión de astucias que ambos ponen en juego, el uno para capturar, la otra para evitar ser capturada. El galgo es un animal bobalicón, torpe, no sabe por dónde le da el aire. Por sí solo, sin ayuda del hombre, es incapaz de descubrir la cama de una liebre. Sin embargo, una vez en danza, la resistencia física del galgo es mayor, por lo que en una carrera sin accidentes —de todos es sabido que la liebre cuesta arriba corre más que el galgo— terminaría por hacerse con la presa. Por esto el galgo busca campo abierto, la liebre los perdederos y, en ellos, la posibilidad de seguir viviendo. La rabona, no obstante, es más veloz y astuta, y en plena huida busca con la mirada el obstáculo donde pueda frenar o despistar al can, cuando está a punto de ser alcanzada. En ese punto, una finta brusca y varios quiebros, giros de noventa grados del animal perseguido, hace caer a sus perseguidores que, sin poder frenar a su instinto depredador, dan con sus huesos en tierra.
—El revolcón de los galgos al fararse, dejan una fuella en el suelo que en mi pueblo llaman alcance… —dijo El Tuno, alardeando de conocimientos.
Nos contaba el Tuno que, a veces, debido a lo ondulado del terreno, y a la distancia, los lebreros tenían que reproducir la carrera en su imaginación porque no habían visto los lances de la misma. A falta de torretas en los puntos más altos, las huellas de la carrera y los alcances eran la única prueba con la que contaban para dar rienda suelta a su fantasía.
—Eso no quita para que un galgo reviente a una liebre, ¡yo lo he visto! —afirmó—. Tuve una galga que no había quien le echara la pata, se llamaba Centella. La pilló un coche al cruzar la carretera…
¡Nos ponemos en mano! —ordené con simulada autoridad, mientras nos abrigábamos hasta las ideas.
La liebre confía su defensa al mimetismo y a la inmovilidad. La liebre, encamada, deja que el cazador pase sobre ella sin ser vista. Es muy sagaz. Pero esta actitud, que el animal pone en práctica siempre que puede, se quiebra cuando el cazador avezado la descubre.
—¡Ahí hay una cama!, ¡y una liebre dentro!
—No la veo —negué.
—¿Estás ciego?
—¡Ah!, ya la vi. Doy una palmada, y cuando esté a más de treinta metros soltad un perro. ¡Ojito!, solo un galgo. Te toca a ti Tuno, empezamos con tu Celestina.
—¡Son muchos metros de ventaja!
—¡Joder!, Matías, ¡ya empezamos! —reproché.
Antes de dar la palmada, al ruido de las voces, saltó la liebre. Era grande. Celestina comenzó a ladrar, y Rafael no la soltó del collar, ni aún después de tomar más de cincuenta metros de distancia.
—¡Suelta ya! —ordené.
—Guti, ¡no ves que está preñá!, ¿cómo voy a soltar?, ¡que se vaya a criar!
—¡No he visto nada!, solo que corría que se las pelaba…—reconocí.
—Sí, estaba preñada, confirmaron Matías y Fermín.
—Muchas gracias por preservar la especie… —agradecí.
—¡Somos lebreros!, queremos y mimamos a las liebres tanto como tú, por mucho que te empeñes en no aceptar las reglas del juego.
—¡Por ahí no paso, Fermín!, ¡de poder a poder!, ¡uno contra uno!, ¿te digo yo a qué precio tienes que vender el tabaco en la facultad?, ¿o las cerillas?, ¿o los mecheros?
—¡A la orden!
—Venga, joder, soy así, ya me conocéis…
—Vale, vale…
—¡Nos volvemos a poner en mano!, ¡corre Celestina!, ¿vale?
—¡Oído cocina! —bromeó Matías, mientras la galga escuchó su nombre y tensó las orejas.
—Me lleváis a jarapo sacao… —reconoció jadeando Justino, que ya rondaba los sesenta años de edad.
Oíamos tiros de escopeta a lo lejos. Sin duda estaban cazando perdices. En muchos kilómetros a la redonda, desde hacía ya muchos años, la liebre gozaba de esta especial protección: los lebreros y escopeteros se habían puesto de acuerdo para prohibir su caza con escopeta. “La liebre para el lebrel”, reza el refranero. Cohabitaban juntos porque ambas aficiones reconocían que la liebre sucumbía, irremisiblemente, ante su carrera lineal, al disparo en cuestión de segundos. Desgraciadamente, lejos de aquí, la insaciabilidad de los escopeteros, y su mayor número, se imponían a las expectativas del cazador del lebrel. Y era precisamente en esas zonas donde la supervivencia de la liebre corría peligro. Conservar la liebre era conservar uno de los procedimientos de caza más antiguos y deportivos “más celtibéricos”, el único en el que la escopeta no impone su ley.
—¡Guti!, ¡vas dormido!, ¿en qué piensas?, ¡la estás pisando! —advirtió el bedel—. ¡Está encamá!
—Al buen cazador, burro cojo y buen ojo —tiró de refranero Justino.
—¡Suelta Celestina!, solo un galgo, y esperar a los treinta metros…—repetí aquella orden que tan poco gustaba a los pueblanos.
—¿Suelta Celestina?, ¿suelta Celestina? ¿No ves que es una media liebre? ¡A criar!, ¡mi Celestina no sabe correr detrás de las jovencitas! —Fermín se burlaba de mi falta de experiencia.
—Fermín, si cada vez que echemos una liebre te vas a enfadar conmigo, es mejor que recojamos el ato, echáis el tarangallo al cuello de los perros y nos vayamos con la música a otra parte…
—¡Qué bolo eres! ¡No entiendes!, ¡no me río de ti! Pero me hace gracia que un futuro escritor y abogado no sepa que salimos al campo para huir de la rutina cotidiana. Salimos al campo los domingos para respirar oxígeno y libertad, no a llenar el morral de pelo.
Fermín se cargó de razones porque ese método para sobrellevar la vida era tan bueno, o mejor, que cualquier otro. Sin embargo, yo también tenía motivos para pensar que su enfado venía motivado porque llevábamos dos horas andando, y solo habíamos echado cuatro liebres: la preñada, la media liebre y otras dos que se marcharon haciendo eses, es decir, vivitas y coleando, como me gustaba. Y después, cuando estaban fuera de peligro, desde el horizonte, sentadas sobre los cuartos traseros, nos miraban riéndose; haciendo la mona con las orejas tiesas.
—“Después de la liebre ida, palos en la cama” —yo también eché mano del refranero cervantino, porque de nada servían las lamentaciones.
—Mis palos en la cama vienen porque no se puede cazar así, hay que soltar la collera. ¡Son normas de la Federación Española de Caza!, ¡con dos galgos esas dos no se habrían reído!
—¡Ya lo sé!, no soy tonto. Pero delante de mí no quiero ver a un galgo correr la liebre y el otro, el de la collera, que la mate sin defensa. ¡No es justo!
—Has visto que queremos a las liebres, si echamos a la preñá y a la jovencita, ni te enteras…—dijo Matías mientras sacó la bota del morral, chascó la lengua, y echó un trago de vino.
Se limpió los labios con la bocamanga y esperó mi respuesta.
—Es verdad, os lo agradezco.
Lo que imponía mi moral era no emplear ardides ni trampas. Y para mí, soltar dos galgos a la vez era una carrera desequilibrada. Sabía que la cacería se montaba sobre madrugones inclementes, largas caminatas, lluvias y escarchas. Sabía que el morral había que sudarlo. No estaba en contra de la caza, ni de la de perdiz. No me preguntaba si la caza era cruel o no, sino qué procedimientos de caza eran admisibles y los que no lo eran. Mis invitados me habían demostrado que eran cazadores porque amaban a la naturaleza. Que eran proteccionistas de las especies. Y como naturalistas natos que eran los cuatro, habían ido observando, año tras año, el decrecimiento de la fauna silvestre, la progresiva contaminación de la naturaleza. Se encontraban perdices muertas, liebres y conejos muertos, tordos muertos, avutardas muertas… “Nos vamos quedando sin pájaros, ¿no os dais cuenta?”, solían decir.
—Si yo no protejo las liebres, y echo el galgo a una preñada, o a una media liebre, que sé que la van a cazar, no tendré liebres para el año que viene. Si no las protejo, me quedaré sin ellas. No estamos pendientes del morral o la percha, nos gusta disfrutar del campo y ver amanecer. No medimos la diversión y el placer por el número de piezas en el morral —apuntaba Fermín.
Después de cinco horas andando sin parar, nubes oscuras berreaban en el cielo como ciervos en celo. Llegamos agotados al calor de la chimenea. Aquella escena la había vivido muchas veces y, ahora, se repetía una más: hablar de galgos, del campo, de mujeres y de fútbol.
La voz del cerillero de la Facultad de Derecho se convirtió en un monólogo para explicarme el motivo de su éxodo a la capital. Mientras, el Tuno atizaba el fuego para hacer café y Fermín se tumbaba en un poyete, junto a la chimenea. Este relataba los problemas ancestrales de su pueblo: sequía, pobreza, despoblación, envejecimiento, contaminación…
—La Puebla ha sido siempre un pueblo achacoso por la mala comunicación. Antes de irme a Madrid, era un labrador de unas treinta hectáreas de secano y una pequeña huerta de regadío, que me estaba cociendo a fuego lento. El año antes de dejarle al Tuno mis tierras, tiré casi quinientos kilos de abono del 8-24-16, del bueno según dicen, ¡que no es moco de pavo!, ¿verdad? Bien, pues un desastre. Se tiró todo el año sin llover: de enero a marzo cayeron treinta litros, cuando tenían que haber caído más de cien, y ¡chorreaos! El campo es como un enfermo sin solución, que sigue dependiendo del cielo y de la lluvia. Hay que desengañarse, el agua es la que manda.
Antes de continuar hablando, Fermín volvió al ritual: levantó la bota, chascó la lengua y dijo: “El vino en bota y las mujeres en pelotas”, ¿quieres un trago Guti?”. Siguiendo con su misma liturgia, se limpió los labios con la bocamanga y esperó a que yo siguiera la conversación.
—¡Ya lo sé, Fermín!, mi padre es agricultor y lo vivo al minuto. Ya os he contado que un día le dije que me gustaba el campo, pero no trabajar en el campo.
—¿Y qué te contestó?
—Que el campo era para hombres…
—Llevábamos un tiempo a esta parte —continuó Fermín— que aquello no marchaba. Ni el abono, ni el estiércol, ni el oreo eran solución para estas tierras.
—¿Y cómo podía le gente subsistir? —interesé.
—Gracias a que el IRYDA daba créditos bastantes baratos, al once por ciento. ¡Menos mal!, porque si no habrían tenido que vender algo. Aquí la gente vive a la que salta, sin cuartos. O sea, coge un crédito y lo gasta, pide otro más largo para pagarlo y seguir viviendo, y así. Algún año no cogíamos ni un grano, después de meter casi cuatrocientas mil pesetas, sin contar las labores. Que se dice pronto. Y, ¿dónde iba a parar uno por ese camino, eh, me lo queréis decir? Es como si ahora en la facultad no me pagasen un mes, y otro, y otro más, y encima tuviese que pagar de mi bolsillo los gastos de desplazamiento desde Móstoles a Madrid ¿Quién aguanta eso? Mire usted, esto no hay quien lo aguante. Los hijos están con sus padres, sufriendo el campo, porque no tienen un agujero donde meterse. Si no ¡de qué!, yo no me ahorco por nadie ni por nada del pueblo. Cuando te hundes, aquí nadie te echa una mano, y si te la echan es para hundirte más.
El bedel guardó silencio, como dando por terminado su discurso, mientras el Tuno nos servía un carajillo de café con cazalla, en un vaso de cristal. Después nos tenía preparada una copa de sol y sombra y un puro habano que mojamos en la mezcla de anís y coñac. Aquel hombre recio, chaparro, ligeramente metido en carne, aunque con una agilidad envidiable, tenía ganas de hablar, y habló. Aunque era serio y reservón, y apenas despegaba los labios, habló.
—Yo me recuerdo, allá por el año cuarenta y pico, cuando yo era chaval, también hubo un año malo, muy malo; pero entonces se trabajaba con yuntas que dormían en cuadras de adobe —decía el Tuno, mientras extendía sus grandes manos a la lumbre y alejaba la cara del fuego.
Al final de la década de los años sesenta, después de la inauguración del canal de Castrejón, comenzó la emigración de los vecinos de La Puebla de Montalbán. En aquel tiempo, La Puebla era una comunidad principal, un pueblo vital, con más de media docena de centros de enseñanza, con niños jugando en los jardines de La Soledad, con su juzgado de paz, con su notaria, sus farmacias, sus cines, sus bancos, biblioteca pública, sus bares en cada esquina… Un pueblo vivo con cerca de 8.000 habitantes en su padrón, pero con pocos jubilados que cobraran pensión alguna.
—¿El retiro?, aquí el retiro lo cobran los de siempre, los funcionarios —continuó el Tuno.
—Y los jóvenes, como Matías y Fermín, ¡se marcharon a Móstoles! —afirmé.
—Cuando se acabaron las obras del embalse de Castrejón, ¿cómo coños sujetábamos a los mozos? Y a los mozones, como yo digo, los de cuarenta para arriba, ¿cómo les sujetabas?, ¿eh? Muchos andaban ahí, en lo del canal, en lo de la fábrica de conservas, a lo que salía. Preferían ganar mil pesetas, o lo que sea, antes que trabajar en el campo. Cualquier cosa, menos el campo. Matías y Fermín tuvieron mucha suerte —aseguró el Tuno.
—¿Hay mucho término en Puebla?
—¿Qué si hay tierra en el pueblo? Pues dejara de haber, hombre, claro que la hay. Hay mucha vega, al lado del Tajo. Lo menos 14 kilómetros. Claro que da para vivir a los que tienen huerta y sacan el agua del río, de acuerdo. Pero, lo que convendría aquí es arreglar un poco la vega, y esos eriales de secano que todavía quedan, habría que hacerlos de regadío. Lo parcelaría en forma, de modo que todos los buenos hortelanos pudieran tener dos o tres fincas apañadas, que hoy día, conforme está, para entrar en tu finca tienes que pisar la del vecino. Y, ¡ya está el lío! Que hay fincas que no tienen más que diez surcos, que por dignidad no deberían ni existir. Y, ¡hacer la concentración parcelaria en la vega!, bien hecha, de una puta vez. Fuera de la vega no hace falta, es muy anchuroso. Te subes a la torre de San Miguel y, ¡lo que hay por allí abajo!, ¡ay ma!, ¡no se abarca con la vista!, pero todo de secano. Es tan grande que de mirarlo se fatigan los ojos. Pero está erío, ese terreno no da para vivir a los pobres que tienen pocas fanegas. Solo los ricos malviven del campo, pero como lo tienen para cazar la perdiz y el faisán con sus amigotes, les debe compensar.
—¿Y la ganadería? —pregunté.
—Que, ¿qué haría yo si tuviera autoridad? Pues mira, para empezar, metería miles y miles de ovejas, y que los del gobierno de Franco, o los que vengan ahora, que yo en esto no me meto, que paguen a los señoritingos para que dejen comer al ganao en las tierras que no están sembradas. Y en las que lo están, que después de la cosecha de cereal dejen hacer el espigueo. ¡Las espigas que no coge la máquina ya están perdidas!, solo el hocico de una oveja puede llegar a ellas. Nos ahorrarían muchos piensos en el establo.
La decadencia de La Puebla era palpable. El Tuno levantaba los hombros como diciendo, “lo que hay que aguantar con la emigración”. ¿Qué habría que hacer para revitalizar esta zona tan deprimida?, ¿cooperativas agropecuarias?, ¿industrias alimentarias? Y eso sucedía en el pueblo cabecera de comarca, junto a Torrijos
—¿Qué decir de los pueblos de las inmediaciones? peor aún. Burujón, Carpio, Escalonilla, Gerindote, Albarreal… ¿Para qué seguir? Bueno, el pueblo de Guti, Gerindote, está más cerca de Torrijos y eso le salva. Por aquellos años, siendo yo mozo, ya había alguna industria en La Puebla. Pero cooperativas no, aquí nunca cuajaron, no señor.
—La fábrica de conservas La Piedad es la más antigua, aparece en muchos periódicos anteriores a 1931 —confirmé.
—Pero esa no era cooperativa, era de los Calderones, enterita de ellos. ¡Cómo no sujetemos al personal!, dentro de 20 años, como siga así la cosa, nada de nada. Pobres éramos, pero se vivía. Cuando se terciaba, matábamos un cerdo, y entre el cerdo y la huerta pasábamos el año. Que yo me recuerdo acarreando agua a los diez años, pero como estábamos acostumbrados ni nos costaba. Y, en resumidas cuentas, ¿para qué?, para pagar la renta y poco más. Así es que, después de lo que hemos pasado, la juventud se quiere ir. ¡Normal! ¡Siempre mirando al cielo! Unas veces, el cielo se enrasa y no aparece una nube en cuatro meses y cuando la nube llega, al fin, trae granizo en su vientre. Otras veces, el cielo trae hielo en el mes de mayo y las cosechas se queman. Otras, es el sol el que calienta a destiempo, mucho en marzo, poco en mayo, y las espigas encañan mal y granan peor. Total, que hasta que el trigo no está encostalao, no hay que fiarse.
—Tuno, mi padre ha dejado la explotación vacuna para pasarse al cerdo, ¿cómo lo ves?
—Antes los cerdos estaban en piaras, sueltos por el campo o por los corrales, bañándose en el cenagal y comiendo sano. ¡Esa era la carne buena! Pero, tras el brote de peste africana de 1963 se acordó la estabulación.
Este era el origen de las edificaciones: naves de cría con techos de uralita, unidades de cubriciones artificiales con semen congelado, silos de acero como torres de iglesias, viviendas para empleados, grandes balsas de purines que arruinaban el entorno y el subsuelo, que comenzaron a salpicar de blanco el bonito verde de los campos en primavera.
—Antaño no había naves, ni nada de lo que dices… La cubrición se hacía más humana: cuando la cerda estaba en celo, se la echaba el verraco los días que hicieran falta, uno, dos, tres… ¡Follaban de verdad!, o hacían el amor, qué se yo —reía El Tuno—. Y, luego, los 114 días hasta que parían, que por aquel entonces, me recuerdo teníamos que estar día y noche, hasta el parto, en una cochiquera bien forrada con paja calentita y una lámpara eléctrica que daba mucho calor. Como verás, todo de artesanía. Nosotros recogíamos a los lechones y cada dos horas les enseñábamos a mamar. Había que enseñarles a coger la teta y evitar que al más débil de la camada le dejaran sin mamar. Entonces las cerdas, en cuanto llevaban tres días paridas, salían a unas cochiqueras sin asfaltar, de tierra, a hozar dentro del barro. ¡Vivían bien y los chorizos sabían de otra manera!, sin medicinas, sin antibióticos, sin drogas…
La peste porcina del año 63 la viví de niño en mi pueblo. Yo era amigo de los hijos del veterinario, don Pedro, y me llevaban a verlo. Maricruz y Ángel Luis me acompañaban a ver los cerdos que andaban cabizbajos, sin ganas de comer y fiebres altas. A las cerdas que estaban preñadas e infectadas las mataban sus dueños a golpes en la cabeza, porque era peligroso hacer sangre. Los cerdos apestados se quemaban con gas-oíl, se arrojaban en una zanja y se cubrían con cal viva. Una pena. Pedro, el hermano mayor de mis amigos —que años después también acabaría la misma carrera y se compró un Seat 600 de color verde aceituna —ayudaba a su padre a consolar a las mujeres y hombres que lloraban por los rincones. No sabían lo que hacer, no sabían cómo solidarizarse con las pobres familias. El veterinario padre, don Pedro, tenía un carácter un poco fuerte, pero todo el mundo le quería; lo que tenía de nervioso lo tenía de bondad y trabajador. Se encerraba a estudiar la peste y no quería oír ni a un pájaro. Hasta dejó de salir al bar a jugar la partida diaria de cartas, que para él era sagrada.
La generación de Fermín y Matías era la generación del éxodo, pero El Tuno permaneció fiel a la tierra, trató de ponerse al día, y en la actualidad el tractor no encerraba secretos para él.
—Me sujetó mucho de irme a Madrid don Aniceto. Creo que se llamaba Aniceto Álvarez Gascón. Era el agente de Extensión Agraria de Torrijos. ¡Qué bueno era aquel ingeniero! Vino aquí en los años sesenta con una Vespa y con muchas ganas de poner un poco de orden en el campo, que falta hacía. Llegó con una mano alante y otra atrás. Sus únicas herramientas eran una máquina de escribir y la moto. Gracias a don Aniceto, muchos aprendimos a escribir para poder sacarnos el carnet de tractorista, y muchos jóvenes el certificado de estudios primarios. Nos enseñó la manera de producir diferentes semillas, y a distinguir los fertilizantes que iban bien a cada cultivo. Nos señalaba el número marcado en cada saco de abono y nos preguntaba:
—A ver, Tuno, el primer número es el tanto por ciento de…
—Nitrógeno.
—Muy bien, ¿y el segundo número?
—De fosfato.
—¿Y el tercero?
—De potasio.
—Muy bien. Luego entonces, si el saco pone los números 8-24-16, ¿qué quiere decir?
—Ya no me se olvidó nunca. Como tampoco me se olvida que nos llevó a ver el mar a Alicante. ¡Qué grande me se figuró!, nunca había visto tanta agua junta. Vi el mar por primera vez a mis 45 años. Es que, don Aniceto organizaba excursiones a otras regiones para que comparáramos los cultivos. Y, cada año, a la feria de maquinaria agrícola de Zaragoza. ¡Él se encargaba de todo! De los hoteles, de las entradas, de las comidas, del autobús…Luego, por la noche, sin que se enterara don Aniceto, porque era muy serio y formal, nos íbamos de putas, a beber whisky. Antaño era peor, porque las mujeres llevaban la falda larga y había que subírsela para tentárselo, pero hoy nos lo ponen en la mano.
—¿Cómo te gustaba el whisky?, solo, con agua, con soda, con… —bromeé.
—Con mucho humo y en puticlub, es como mejor sabe —se rio El Tuno y el diente de oro no brilló porque estaba sucio—. Pero ojito, que yo no soy de putas, ¡eh!, que tengo mis apañejos en el pueblo…
—¡Qué bien vives, Tuno! —animé al viudo.
—Con Franco se vivía bien, ¡que coños! A ver qué pasa ahora, si no viene otra guerra, a ver quién nos manda ahora, al Rey Juan Carlos se le va a ir de las manos…Y sus voy a decir más: antaño ha habido paz, con Franco había paz, ¡a ver ahora con este niñato!
En ese momento, cuando Justino oyó decir al Tuno que “con Franco se vivía bien”, se incorporó del camastro como un resorte a la posición de sentado. Resopló profundamente, tiró enfadado el cigarrillo y con el gancho de la lumbre desparramó las ascuas que aún relucían. El hombre movió los dedos como quien hace cuentas, y no precisamente de rezar el rosario, cuando de pronto pareció quedar paralizado en un espasmo de rabia. Comenzó a gritar:
—¡No me jodas, Tuno!, ¡no me jodas!, ¡Franco era un hijo de puta! —Justino soltó toda su ira.
—No te enfades, hombre, vaya por Dios, en qué horita le he nombrao. ¡Lo decía por lo del canal!, no por otra cosa… —se excusó el Tuno.
—¿Por qué hizo Franco el canal aquí?, ¡para contentar a los de Alcubillete, a los de Ventosilla, a los Calderones y cuatro amigotes más de cacerías! ¡Ah!, y a los de la central eléctrica madrileña, y a los de EPTISA… ¡Si lo sabré yo! —replicó Justino, siempre reivindicativo, atacando a los más ricos.
Como el clima de la zona era desordenado y versátil, se aspiraba a tener agua sin tener que mirar al cielo. Pero mientras el agua de los embalses era fácil y barata, la del subsuelo era cara y problemática. Con esta finalidad, en 1960 comenzaron unas obras faraónicas que llevaban planificadas desde unos años atrás. El proyecto de replanteo fue firmado por los ingenieros de caminos pertenecientes a una empresa consultora de ingeniería, EPTISA. El Estado se reservó el aprovechamiento de aguas con fines de riego. Trabajaron casi un millar de hombres, entre técnicos y obreros. Cientos de máquinas, traídas de Estados Unidos, movieron millones de metros cúbicos de tierra y otros tantos miles de hormigón. El canal posibilitó la puesta en riego de casi dos millares de hectáreas y la construcción de una central eléctrica, próxima a las fincas La Ventosilla y Alcubillete. Entre ambos latifundios, a los que Franco acudía a cazar con asiduidad, se emplazó el embalse de Castrejón, junto al enclave monumental de Las Barrancas.
El canal tenía unos sesenta metros de anchura y de él podían derivarse riegos sin necesitar apenas motores de agua adjuntos. La ribera del Tajo se convirtió en la vega que el empresario Cirilo Calderón, amigo personal de Franco, soñó desde antes del inicio de la Guerra Civil.
—Aunque a nosotros no nos tocara ni un terrón, las tierras secas de Sotorredondo, Ayozar y Vega de los Caballeros en convirtieron en regadío. Se empezaron a plantar tomates, pimientos…
—¡Pues a los dueños de Alcubillete si les tocó más de un terrón!, ¿no sabes que Franco llevaba cazando en Alcubillete y Barcience desde que acabó la guerra?, ¡y hasta el mismo Alfonso XIII venía a cazar a La Ventosilla!
—Pero, los Calderones fueron siempre ricos, con Franco y sin Franco, tenían hasta un Banco, y fábricas de conservas, y fábricas de harinas, y granjas, y fincas de caza… ¡Los ricos no le dan importancia al dinero!
—¿No le dan importancia?, ¡porque ya lo tienen!, por eso no le dan importancia al dinero —exclamó Justino enfadado.
El día se había puesto feo, húmedo, nublado, aunque el sol hacía ademán de calentar. La primavera quedaba aún lejos, pero por las tardes ya se insinuaba en el aire. Había empezado febrero. Justino salió al corral del caserío en ruinas para respirar aire sin humo y, sobre todo, a decidir si había llegado ya el momento de contarme su visceral odio a Franco y al franquismo.
—Conmigo no contéis —dijo Justino, mientras encendía un cigarrillo con un ascua—. No me esperéis, no me llaméis, no vengáis a buscarme. Ni se os ocurra hablar bien de Franco delante de mí, ¿está claro? Yo no quiero líos, lo único que quiero es vivir tranquilo, pero si me tocáis los huevos con que Franco era bueno…Así que ya lo sabéis. Luego no digáis que no os lo advertí.
Todo eso dijo en un breve discurso apresurado, frenético, cargado de rencor, mientras escupía por su boca, con desprecio, media docena de palabras contra el dictador. Mientras tanto, sin decir una palabra, apagué el fuego con el agua del pozo, me descalcé las botas de caza y emprendimos el viaje de vuelta en silencio.
A mí también me interesaba saber qué clase de hombre había sido Justino. Sin embargo, quería comprobar por mis medios si la versión del bedel y el cerillero eran verdaderas, y si su indignación y rabia contra Franco estaban justificadas. Lo que entonces comprendí fue que la vida de Justino había quedado grabada a fuego en la memoria familiar. Durante unas semanas, a la vista del comportamiento que acababa de presenciar, me inquietó la sospecha. ¿Les gustaría a Fermín y Matías que investigara sobre la vida de su tío? Sin embargo, fueron ellos quienes me lo pidieron al poco tiempo.

Sin comentarios